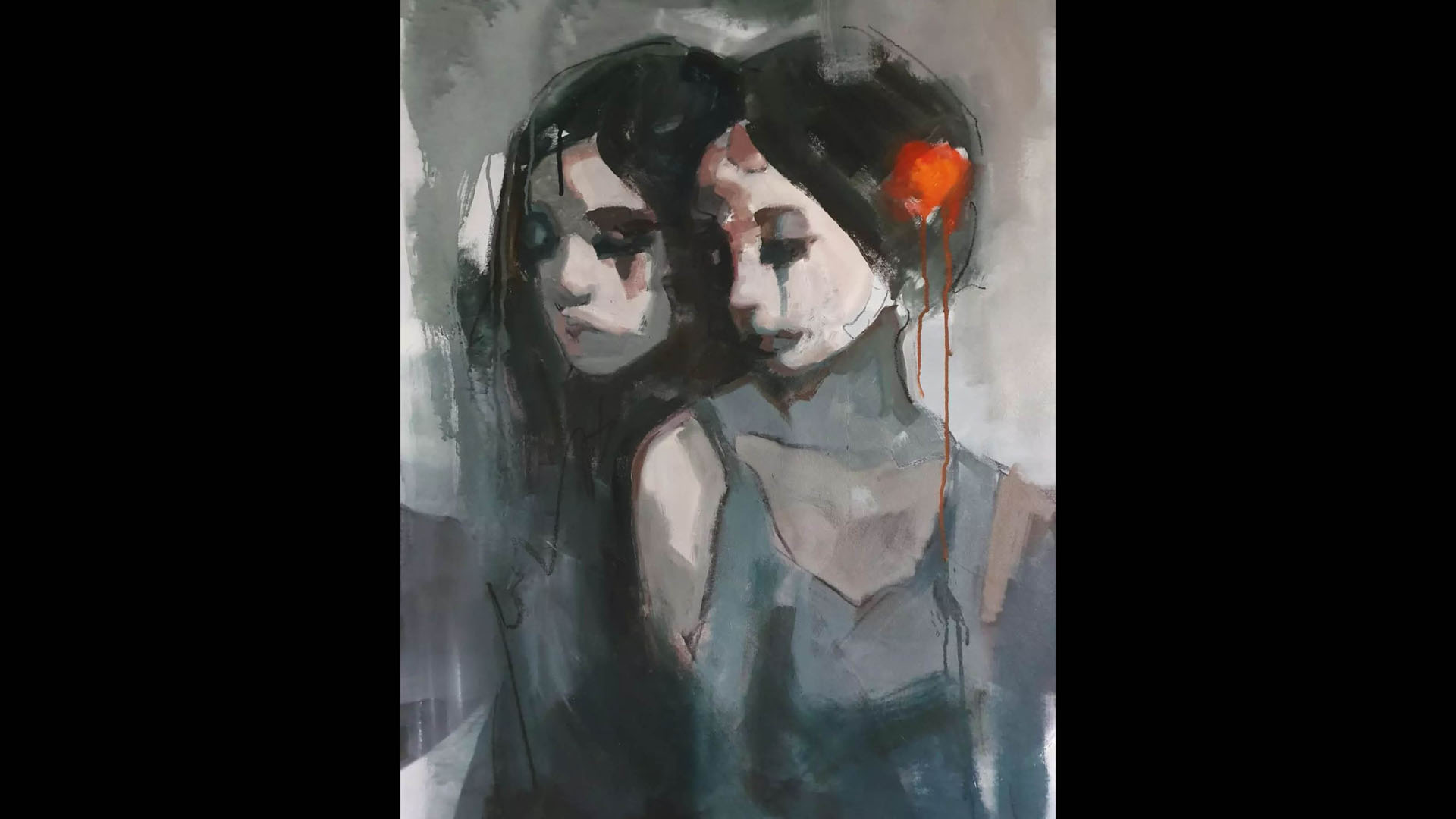Narrar desde el margen:
Estrella distante de Roberto Bolaño1
MEMORAMA
Por Oswaldo Zavala | Septiembre de 2025
La lectura puede ser un método detectivesco incluso para el personaje en la pesquisa, y en esta novela de Bolaño el narrador recurre además a su memoria, dispersa en dos décadas, y a su imaginación. Hurga en sus recuerdos personales y en los testimonios y opiniones de sus amigos, en pos de un asesino poeta. Oswaldo Zavala comparte su análisis de los recursos narrativos del novelista y observa lo opuesto a un proceso de recuperación de memoria colectiva ante los crímenes de la dictadura. ¿Se hace justicia a pesar de que se ha neutralizado a priori toda posibilidad de resistencia? Aquí, la literatura distingue los alcances históricos del gobierno golpista de Pinochet y de la razón moderna.
![[zavala_1_cubiertamodernidad]](../_IMGS/_JPG/zavala_1_cubiertamodernidad.jpg)
En el célebre cuento policial de Borges “La muerte y la brújula”, el protagonista opta por una estrategia poco ortodoxa para investigar el primero de una serie de crímenes. Antes que llevar a cabo averiguaciones siguiendo las pistas policiales más evidentes, escribe Borges, “Lönnrot se abstuvo de sonreír. Bruscamente bibliófilo o hebraísta, ordenó que le hicieran un paquete con los libros del muerto y los llevó a su departamento. Indiferente a la investigación policial, se dedicó a estudiarlos”.2 Aunque con frecuencia se asocia la narrativa policial de Borges con los modelos más clásicos de Poe o Conan Doyle, es importante subrayar la crucial diferencia de cuentos como “La muerte y la brújula”. Mientras que Holmes y Dupin echan mano de un cuidadoso rastreo de pistas en los sitios de los crímenes que investigan, o bien se encierran a cavilar sus conjeturas desde la calma de un sillón, los detectives de Borges son principalmente lectores de los enigmas que intentan desentrañar, actuando como si se encontraran junto al lector en la realidad extradiegética. Lönnrot se dedica a leer los documentos relacionados con el caso para después derivar sus primeras hipótesis. Más que analizar la realidad, el detective se dedica a interpretarla desde un corpus textual allegado al caso. Así, Lönnrot y los demás detectives de Borges podrían decir, como su propio autor afirmó en numerosas ocasiones, “nunca he salido de esa biblioteca”.3
Esta modificación clave del género policial que plantea una indiferencia ante los procedimientos policiales y propone, en cambio, al acto de lectura como método de investigación alternativo será la estrategia central de Estrella distante de Roberto Bolaño (1953-2003). La estructura de la novela de Bolaño está dirigida desde las lecturas del narrador: un poeta chileno intrigado por la extraña figura de Alberto Ruiz-Tagle, quien es a su vez un enigmático poeta que poco después del golpe contra el presidente Salvador Allende asesina a las jóvenes hermanas gemelas, y también poetas, Verónica y Angélica Garmendia. Ruiz-Tagle reaparecerá más tarde como piloto de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) y con el nuevo nombre de Carlos Wieder. Y para escribir la historia de Ruiz-Tagle/Wieder, el narrador recurrirá a su dispersa memoria de 1971 o 1972 y a su imaginación hasta llegar a su presente, presumiblemente la década de 1990, cuando se publica la novela de Bolaño. El diseño del relato involucra a personajes en su mayoría jóvenes y marginales. También marginales resultan los recursos del propio narrador, quien irá desarrollando el sentido de la trama a partir de comentarios de otros personajes y sobre todo por medio de su lectura de revistas y otras publicaciones virtualmente desconocidas, pero en las que encontrará rastros del elusivo poeta y militar asesino.
![[zavala_2_borgesbrújula]](../_IMGS/_JPG/zavala_2_borgesbrujula.jpg)
Como es sabido, Bolaño escribió esta novela al retomar el relato final de La literatura nazi en América (1996), el primer libro que le confirió visibilidad editorial y que reúne una colección de biografías breves de imaginarios escritores de ultraderecha que habitan múltiples regiones del continente, desde Argentina hasta Estados Unidos. Como ha estudiado Celina Manzoni, este libro hace evidente su ascendencia borgeana, en particular con Historia universal de la infamia.4 El eje que atraviesa todas las siniestras biografías de la colección de Bolaño es una muy peculiar manifestación de ideas de extrema derecha en revistas y libros imaginarios que revelan en sí mismos los límites paródicos a los que puede llegar la influencia del nazismo en el hemisferio, con un humor ácido que es posible encontrar también en la colección de relatos de Borges. La infamia y el nazismo, del modo en que lo narran Borges y Bolaño, son en sí mismos motivos de marginalidad radical, en el sentido de que se ejercen desde extremos de la condición humana y, a la vista del resto del mundo, como formas de acción monstruosa. Ambos proyectos se empatan con la noción de lo “infame” que Michel Foucault articula para estudiar las pequeñas biografías de sujetos marginales que fueron objeto del poder más represivo en la Francia del siglo XVII. El sistemático registro que Foucault excava de los archivos de esa época —las miles de acusaciones escritas que se formularon en contra de pequeños infractores de la ley, miserables hombres “infames”— le permite reflexionar sobre el punto en que la práctica literaria comienza a tomar por objeto la misma marginalidad cotidiana de esos oscuros personajes que el poder absoluto hizo momentáneamente visibles. Así, conjetura Foucault, la literatura entró en la modernidad al empezar a narrar “lo más oculto, lo que cuesta más trabajo decir y mostrar, en último término lo más prohibido y lo más escandaloso”.5 Si los referentes de Foucault abarcan a la protagonista de Madame Bovary o a los desposeídos y abyectos de Les misérables, en nuestra tradición encontramos ese mismo trazo desde la aparición del que sería acaso el primer hombre infame de la tradición hispánica, Don Quijote de la Mancha, hasta los crímenes de mujeres en Santa Teresa que anota Bolaño en 2666. La tesis de Foucault advierte aquí la condición esencial de lo literario en Occidente todavía presente en el siglo XXI.
![[zavala_3.1.1_iconoclastas / zavala_3.1.2_borgesinfamia]](../_IMGS/_JPG/zavala_2_portadas_01.jpg)
![[zavala_3.2.1_reyes / zavala_3.2.2_schwob]](../_IMGS/_JPG/zavala_2_portadas_02.jpg)
Pero si a la literatura moderna, según Foucault, “le corresponde decir lo más indecible, lo peor, lo más secreto, lo más intolerable, lo desvergonzado”,6 la historia de Carlos Ramírez Hoffman, “el infame”, cierra La literatura nazi en América como un caso extremo. En una nota inicial de Estrella distante, Bolaño explica que su “compatriota Arturo B” —alter ego de Bolaño que protagoniza Los detectives salvajes— “deseaba una historia más larga, no espejo ni explosión de otras historias sino espejo y explosión en sí misma”.7 Y así, “con el fantasma cada día más vivo de Pierre Menard”8 —en referencia al célebre cuento de Borges, “Pierre Menard, autor del Quijote”—, Bolaño reescribió (y en múltiples instancias reproduce) las páginas del relato para transformarlo en Estrella distante, en parte siguiendo al personaje de Borges que “reescribe” (reproduce) dos capítulos y un fragmento de la obra cervantina. La novela muda de nombres pero la trama esencial es la misma, salvo una diferencia fundamental: el narrador del relato en La literatura nazi en América se identifica como Bolaño mismo, mientras que en Estrella distante permanece anónimo, aunque reconocible como Bolaño a partir de las señas de identidad que se diseminan a lo largo de la novela (el protagonista es por igual un joven poeta chileno que cae preso durante el golpe de Estado y que termina en el exilio en España).
![[zavala_4_avioneta]](../_IMGS/_JPG/zavala_4_avioneta.jpg)
Estrella distante narra la impotencia de los jóvenes aspirantes a la literatura que sufren el golpe de Estado y la dictadura desde la marginalidad, desprovistos de toda posibilidad de agencia política. Por ello sorprende al narrador desde el inicio que de entre el precario grupo, en su mayoría estudiantes, surja un extraordinario asesino que además alcanza un cierto éxito a nivel nacional con su carrera como piloto militar acróbata y como autor de extraños poemas escritos en el cielo con el humo de su avión. Con su estructura lineal y su lenguaje sencillo, Estrella distante es sin duda una de las novelas más asequibles de Bolaño. La crítica se ha guiado por los temas tan atractivos como obvios que propone el libro: “el mal” de la dictadura encarnado en el asesino Carlos Wieder, el intelectual seducido por el lado oscuro del poder. Sin embargo, este tipo de análisis por lo general se basa en un voluntarismo que intenta convertir a los personajes y las situaciones en alegorías de la coyuntura socio-histórica chilena. Ainhoa Vásquez Mejías, por ejemplo, estudia el asesinato de las hermanas Garmendia como el vehículo de una violencia ritual y luego como un crimen derivado de la brutal represión de la clase intelectual durante la dictadura:
Así, las poetas [Garmendia] representarían la intelectualidad que se intentó suprimir producto de la disidencia política. De esta forma, queda en el lector la sensación de que las mujeres asesinadas no han sufrido, así como los hombres tampoco sienten placer al verlas reducidas a objeto, esto porque lo que se ha “asesinado” es un símbolo.9
El problema inmediato de esta lectura es que sobrevalora el hecho de que las hermanas Garmendia, como el narrador, tienen ambiciones intelectuales y artísticas, pero apenas en una etapa inicial. Es todavía más importante recordar que tampoco están involucradas en grupos de oposición y ni siquiera manifiestan una postura política definida. Cuando abandonan la ciudad de Concepción, donde comienza la novela, lo hacen por razones personales y no por ser víctimas de represión, según explica el narrador:
Las Garmendia no tenían miedo (no tenían por qué tenerlo, ellas sólo eran estudiantes y su vínculo con los entonces llamados “extremistas” se reducía a la amistad personal con algunos militantes, sobre todo de la Facultad de Sociología), pero se iban a Nacimiento porque Concepción se había vuelto imposible y porque siempre, lo admitieron, regresaban a la casa paterna cuando la “vida real” adquiría visos de cierta fealdad y cierta brutalidad profundamente desagradables.10
El asesinato de las Garmendia ocurre después del golpe y en condiciones no del todo esclarecidas. El narrador admite que su relato se nutre “básicamente de conjeturas”, pues sólo existe el testimonio de Amalia Maluenda, la empleada de las gemelas, quien sobrevivió a la noche en que Wieder las asesina en compañía de unos desconocidos.11 Y aunque el narrador afirma que el testimonio de la empleada es “en parte la historia de Chile”, una “historia de terror”,12 es al mismo tiempo una historia con varios puntos ciegos. La causa de los asesinatos es la mayor de estas interrogantes, pues como afirma Bibiano, amigo del narrador y de las hermanas Garmendia, “no se mata a nadie por escribir mal, menos si aún no ha cumplido los veinte años”.13
![[zavala_5_graficarecostado]](../_IMGS/_JPG/zavala_5_graficarecostado.jpg)
Para evitar las trampas de la sobreinterpretación, debe subrayarse la condición marginal de los personajes que incluye al propio Wieder. Aunque recibe la atención de los medios y el reconocimiento militar por sus acrobacias poéticas, Wieder difícilmente representa a la clase intelectual que aceptó las prebendas del régimen. Su poesía es escasamente entendida y su fama se debe principalmente a sus acrobacias y hazañas, como la de volar solo al Polo Sur.14
Wieder recibe el apoyo de Nicasio Ibacache, “uno de los más influyentes críticos literarios de Chile”, pero su obra de vanguardia es literalmente volátil y críptica.15 Algunos de los versos que escribe son referentes de la Biblia en latín, como los primeros versículos del Génesis, como si así indicara una partición en la historia chilena, un renacimiento espiritual. Para los generales al mando del poder militar, “lo que Wieder hacía a bordo del avión no pasaba de ser una exhibición peligrosa, peligrosa en todos los sentidos, pero no poesía”.16
El episodio más estudiado por la crítica no ha sido entendido dentro del contexto de la marginalidad radical de Wieder. Se trata de la exposición de fotografías de cadáveres de mujeres que Wieder organiza en el departamento de un amigo militar después de un programa de acrobacias con versos escritos en varias zonas del cielo de Santiago de Chile. La mayoría de los oficiales invitados a la exhibición son jóvenes, aunque también Wieder incluyó a su padre. La exhibición termina en escándalo cuando por fin se muestran las imágenes:
Según Muñoz Cano, en algunas de las fotos reconoció a las hermanas Garmendia y a otros desaparecidos. La mayoría eran mujeres. El escenario de las fotos casi no variaba de una a otra por lo que deduce es el mismo lugar. Las mujeres parecen maniquíes, en algunos casos maniquíes desmembrados, destrozados, aunque Muñoz Cano no descarta que en un treinta por ciento de los casos estuvieran vivas en el momento de hacerles la instantánea. Las fotos, en general (según Muñoz Cano), son de mala calidad aunque la impresión que provocan en quienes las contemplan es vivísima. El orden en que están expuestas no es casual: siguen una línea, una argumentación, una historia (cronológica, espiritual...), un plan.17
Junto con los versos escritos por Wieder en el cielo nublado de la capital —“La muerte es Chile”,18 “La muerte es comunión”, “La muerte es limpieza”19— la descripción que Wieder hace de su suerte de instalación vanguardista no carece de sentido: “poesía visual, experimental, quintaesenciada, arte puro”.20 Al hacer visible al país como equivalente a la muerte, integrado y dirigido por militares (la exhibición era para oficiales principalmente) que se ven obligados a pensar la misma muerte como “comunión” y “limpieza” ante gráficas fotografías de probables asesinatos reales, Wieder fuerza simbólicamente a la dictadura a verse a sí misma como un régimen fundado en el asesinato, en una palabra, en la muerte (al primer verso “La muerte es amistad” le sigue más adelante “La muerte es responsabilidad”, escrito sobre el palacio presidencial de La Moneda).
![[zavala_6_proteus]](../_IMGS/_JPG/zavala_6_proteus.jpg)
Es importante recordar en este punto la alusión que la novela de Bolaño hace a las instalaciones del celebrado poeta chileno Raúl Zurita, quien en 1982 escribió su poema "La vida nueva" literalmente en el cielo de Nueva York por medio de cinco aviones, y quien incluso llegó a lesionarse físicamente como parte de sus actos artísticos de vanguardia. La instalación constó de 15 poemas que repetían el sintagma “Mi dios es” con distintas variaciones, como se lee en los primeros versos: “Mi dios es hambre/ Mi dios es nieve/ Mi dios es no/ Mi dios es desengaño”. Este referente agrega otro nivel de resonancias políticas en la novela. Como se sabe, Zurita y los otros miembros del Colectivo de Acciones de Arte (CADA) —entre ellos la narradora Diamela Eltit— llevaron a cabo importantes intervenciones vanguardistas críticas de la dictadura y desarrollaron esa crítica a lo largo de toda su obra. Zurita y Eltit, sin embargo, aceptaron a principios de la década de 1990 cargos diplomáticos bajo el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994), que sucedió a Pinochet pero que mantuvo al exdictador como jefe del Ejército hasta 1998. Independientemente de los objetivos que se haya propuesto Wieder desde su locura, su genio se transforma en una intervención crítica contra la dictadura que traza un cierto paralelo con la vida y obra de Zurita. Las instalaciones de Wieder en Chile y Zurita en Estados Unidos muestran una marcada factura ideológica que remite a ciertas corrientes de vanguardia europeas, sobre todo al futurismo italiano de Marinetti. Ambas incluso se complementan produciendo un significado crítico de gobiernos violentos y con historias entrelazadas, pues, como se sabe, Estados Unidos (“Mi dios”, en los versos de Zurita) respaldó el golpe de Estado de Pinochet (“La muerte”, en los versos de Wieder), que irónicamente bombardeó el palacio presidencial de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, mes y día que coinciden en 2001 con el ataque terrorista que destruyó las Torres Gemelas de Nueva York. Las dos instalaciones, además, fueron hechas por artistas que, salvando las obvias diferencias, se acercaron al poder oficial, si interpretamos como una neutralización política el puesto diplomático que Zurita aceptó de un gobierno que todavía respetaba la influencia y el poder militar de Pinochet. En esta complejidad, los actos artísticos de Wieder —criminales y psicóticos, pero con claros objetivos de significado político— despliegan, con o a pesar de Wieder, una agencia cultural específica y efectiva, algo que nunca interesó al grupo de jóvenes poetas que incluye al narrador y a las victimadas hermanas Garmendia. En este sentido, Wieder es en la novela el único artista consumado que además consigue el objetivo primordial que cualquier estética de vanguardia se propone, según las tesis del teórico Peter Bürger: intervenir en la sociedad desde lo artístico, atajar lo político desde lo estético.21
![[zavala_7.2_cielocarrona]](../_IMGS/_JPG/zavala_7_1_cielozurita.jpg)
![[zavala_7.1_cielozurita]](../_IMGS/_JPG/zavala_7_2_cielocarrona.jpg)
![[zavala_7.3_cieloparaiso]](../_IMGS/_JPG/zavala_7_3_cieloparaiso.jpg)
Un error frecuente de la crítica, sin embargo, se produce cuando se pretende establecer una equivalencia simbólica entre los crímenes de Wieder y los de la dictadura. Se enfatiza poco el hecho de que la carrera militar de Wieder termina con la exhibición precisamente porque la dictadura no tolera el gesto crítico que Wieder lleva a cabo con sus instalaciones vanguardistas, que ponen de manifiesto la criminalidad generalizada del Estado chileno. A partir de allí comienza para Wieder la vida en una virtual clandestinidad, publicando textos de ideologías de ultraderecha bajo seudónimos cambiantes y en revistas y editoriales de dudoso prestigio, cuando no irrelevantes y prácticamente inexistentes. Como el narrador especula, pronto “Chile lo olvida” porque después de todo, dice refiriéndose a su grupo de jóvenes poetas, “Chile también nos ha olvidado”.22
El punto ciego de la crítica aquí es que Estrella distante no es en realidad una novela sobre la dictadura, sino sobre un grupo de jóvenes poetas fracasados, ultrajados y finalmente marginados por la coyuntura histórica del golpe de Estado y las décadas de dictadura que le siguieron. Los militares que torturaron y asesinaron durante los años de represión aparecen de modo periférico principalmente porque la mayoría de los jóvenes poetas que pertenecen al círculo del narrador —incluyéndolo a este último— estaban en realidad despolitizados y nunca se propusieron intervenir críticamente contra la dictadura y mucho menos procuraron integrar un movimiento de resistencia. Más bien, como admite el propio narrador, el golpe de 1973 sorprende a estos jóvenes confundidos en el mejor de los casos, frívolos e irresponsables en el peor:
Me sentí de pronto feliz, inmensamente feliz, capaz de hacer cualquier cosa, aunque sabía que en esos momentos todo aquello en lo que creía se hundía para siempre y mucha gente, entre ellos más de un amigo, estaba siendo perseguida o torturada. Pero yo tenía ganas de cantar y de bailar y las malas noticias (o las elucubraciones sobre malas noticias) sólo contribuían a echarle más leña al fuego de mi alegría, si se me permite la expresión, cursi a más no poder (siútica hubiéramos dicho entonces), pero que expresa mi estado de ánimo e incluso me atrevería a afirmar que también el estado de ánimo de las Garmendia y el estado de ánimo de muchos que en septiembre de 1973 tenían veinte años o menos.23
![[zavala_8_despolitizados]](../_IMGS/_JPG/zavala_8_despolitizados.jpg)
Reducidos a personajes siúticos —término que en Chile describe a un simulador advenedizo que imita los modales de las clases altas—, los jóvenes poetas no militan políticamente y en cambio gastan su tiempo en poemas intrascendentes y en melodramas adolescentes. Tras caer preso brevemente en circunstancias “banales, cuando no grotescas” y luego liberado sin cargos, el narrador se refugia aterrado en la casa de sus padres, provocando “la burla en mis dos hermanos pequeños que con toda la razón del mundo me tildaron de cobarde”.24 Hacia el final de la novela, el narrador toma conciencia del patético e irónico papel que desempeñó durante el golpe de Estado: “Comprendía en ese momento, mientras las olas nos alejaban, que Wieder y yo habíamos viajado en el mismo barco, sólo que él había contribuido a hundirlo y yo había hecho poco o nada por evitarlo”.25 Podríamos decir, en respuesta a la percepción del narrador, que aunque Wieder en efecto contribuyó a “hundir” el barco con su violencia homicida, de otro modo también atacó simbólicamente a la dictadura con su obra de vanguardia, algo que ninguno de los otros poetas fue capaz siquiera de conceptualizar, mucho menos de poner en práctica.
Como en una fábula de dudoso final feliz, irrumpe en el relato Abel Romero, un afamado policía durante el derrocado gobierno de Allende. Romero es contratado por un anónimo personaje pudiente que intenta localizar a Wieder para vengar posiblemente alguno de los asesinatos que se le atribuyen. Lo poco que se sabe de Wieder confirma su desprestigio y marginalidad:
En 1992 su nombre sale a relucir en una encuesta judicial sobre torturas y desapariciones. Es la primera vez que aparece públicamente ligado a temas extraliterarios. En 1993 se le vincula con un grupo operativo independiente responsable de la muerte de varios estudiantes en el área de Concepción y en Santiago. En 1994 aparece un libro de un colectivo de periodistas chilenos sobre las desapariciones y se le vuelve a mencionar.26
Ezequiel de Rosso anota con razón que Wieder es buscado “por cuestiones de particulares, nunca por cuestiones de Estado”.27 A esto debe agregarse que sus crímenes probablemente fueron cometidos por desequilibrio mental y no por motivos políticos, vinculado a ese “grupo operativo independiente” que ambiguamente se deslinda del aparato militar oficial.
![[zavala_9_graficaarchivo]](../_IMGS/_JPG/zavala_9_graficaarchivo.jpg)
No obstante, el voluntarismo de ciertos críticos hace corresponder los crímenes de Wieder con la totalidad de los crímenes de Estado de la dictadura:
De perseguidor [Wieder] pasa a ser perseguido, puesto que ahora es él mismo quien encarna aquellos valores promulgados durante el gobierno militar y que se pretenden dejar atrás una vez reinstaurada la democracia: la agresividad, la intolerancia, la fuerza. Su muerte significará comenzar una nueva etapa, eliminar aquello que recuerde esa violencia.28
La persecución de Wieder, como se mencionó antes, se lleva a cabo estrictamente por razones privadas, no públicas. Y si bien el narrador opera como un detective, su función es privada en el más abarcador sentido del término: hurga en su memoria personal, en los testimonios y opiniones de sus amigos, y gracias a su interacción con Wieder consigue identificarlo entre un corpus disperso de publicaciones literarias de pobrísima calidad. Cuando el narrador y Romero por fin localizan a Wieder, éste aparece casualmente en un poblado cercano a Barcelona, donde se ha exiliado el narrador durante décadas. El triunfo del detective por sobre el criminal buscado no podría resultar más inverosímil. La muerte de Wieder, ordenada a la distancia por alguien relacionado con víctimas olvidadas y ejecutada por uno de los mejores policías del gobierno democrático derrocado, ocurre precisamente como lo que es: una fantasía literaria.
El espacio textual de la novela de Bolaño permite el cierre simbólico de una época para la generación de jóvenes que fue neutralizada por la dictadura mucho antes de que incluso consideraran oponer la más mínima resistencia. Es en ese sentido que acierta el crítico Sergio Villalobos cuando afirma que Bolaño “no puede ser reducido a la tradición partisana y comprometida propia de la mejor narrativa moderna”.29 Para Villalobos, Bolaño dista de ser un moralista burgués que simplemente condena desde lo literario los fracasos ideológicos de una época. En cambio, según este análisis, Bolaño comprueba la ruptura irreparable entre las catástrofes de la historia “y la condición impotente de cualquier intento narrativo para confrontar sus dolorosos resultados”.30 Me parece importante, sin embargo, matizar que si bien la fantasía literaria del final de Estrella distante es concebible como un ajuste de cuentas imposible en la realidad, esto revela no sólo los límites políticos de la resistencia, sino que convierte el propio espacio textual en el único lugar donde esa limitación es enunciable: la literatura como el vehículo para visualizar el fracaso absoluto de la razón moderna, que desde luego incluye a la misma clase literaria que lo articula.
![[zavala_10_boteamarillo]](../_IMGS/_JPG/zavala_10_boteamarillo.jpg)
Llevando los límites críticos de lo literario a un grado todavía mayor, Gareth Williams analiza la inscripción de lo político en Bolaño como un reconocimiento insuficiente e improductivo de la figura del enemigo y el estado de excepción, siguiendo las ideas de Carl Schmitt. Según Williams, en novelas como Estrella distante y La literatura nazi en América, Bolaño escribe afectado por una “incapacidad de contemplar lo político desde otro lugar distinto de la división amigo/enemigo”.31 Williams relee así La literatura nazi en América y Estrella distante como articuladoras de una “parálisis melancólica” que impide la deconstrucción de las condiciones de posibilidad del poder soberano. “La historia y la justicia han sido sacadas del ámbito de lo público y han sido relegadas al dominio de lo privado y a los destinos individuales y los nombres propios del pasado en el presente”, anota Williams. Así, los personajes de Bolaño mantienen esa “incapacidad de no hacer nada más que vivir la subordinación de lo público ante lo privado (el estado de excepción) una y otra vez”.32 Citando a Willy Thayer, Williams propone entonces que, al igual que la vanguardia de la década de 1980 del colectivo CADA, Bolaño tampoco consigue inscribir un gesto de resistencia contrainstitucional, pues la irrupción del golpe de 1973 produjo al mismo tiempo la suspensión de todo orden de representación articulado (articulable) hasta ese año.
![[zavala_11_literaturanazi]](../_IMGS/_JPG/zavala_11_literaturanazi.jpg)
![[zavala_12_distanteanagrama]](../_IMGS/_JPG/zavala_12_distanteanagrama.jpg)
Aunque coincido con el sentido general del análisis de Williams, propongo comprender lo que Williams llama “parálisis melancólica” como estrategia narrativa deliberadamente articulada por Bolaño y no como una limitación de su narrativa. Su objetivo es dramatizar el impasse epistemológico que neutralizó el potencial crítico de la mayoría de los proyectos intelectuales durante y después de la dictadura, como es el caso significativo del colectivo CADA. Lejos de ser una “incapacidad” conceptual, es necesario comprender que la solución del relato policial de Bolaño sigue fielmente a su modelo borgeano en Estrella distante y que justamente ante la imposibilidad de articular un gesto de verdadera vanguardia recurre a ese modelo preestablecido como única alternativa. Así, Estrella distante se plantea un enigma que sólo puede resolverse intelectualmente, al nivel mental y subjetivo de los protagonistas, pero nunca en el plano concreto de la realidad, donde los torturadores y asesinos de la dictadura caminan libremente por las calles y donde los mismos sistemas de representación han sido suspendidos por el imaginario absoluto del golpe y la dictadura militar en el estado de excepción chileno. Por otro lado, el asesinato de Wieder es en sí otro síntoma más del fracaso de la generación de Bolaño que sutilmente es dramatizado por la novela: a casi nadie importa su muerte, no satisface un reclamo público e incluso acobarda al narrador, quien no consigue siquiera vengar la muerte de las hermanas Garmendia, sus amigas de juventud, las mejores poetas de su grupo, brutal e impunemente asesinadas por Wieder sin que ninguno de los demás poetas se propusiera por cuenta propia resolver los crímenes. Esta no-solución opera como lo opuesto de la reconciliación política y de cualquier proceso de recuperación de memoria colectiva ante los crímenes de la dictadura. Bolaño escribe de este modo una novela donde se respetan fielmente los alcances históricos del gobierno golpista de Pinochet: sin posibilidad de justicia en un estado de excepción que neutraliza a priori toda posibilidad de resistencia porque la idea misma de justicia ha sido desmantelada, las víctimas tendrán que consolarse imaginando en lo literario un final mediocremente feliz que sólo puede enunciarse por fuera del espacio público de lo político.
1 Fragmento de mi libro La modernidad insufrible: Roberto Bolaño en los límites de la literatura latinoamericana contemporánea, Debate, 2025. ![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
2 Jorge Luis Borges, “La muerte y la brújula”, Ficciones, en Obras completas I, Emecé, 2004, pp. 499-507, 500. ![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
3 Jorge Luis Borges, “Agradecimiento a la Sociedad Argentina de Escritores”, Borges en Sur, Emecé, 1999, pp. 300-02, 301. ![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
4 Vale la pena extenderse en un comentario del propio Bolaño para establecer la genealogía de La literatura nazi en América: “Este libro, te lo hago descendiente hacia atrás, le debe muchísimo a La sinagoga de los iconoclastas, de Rodolfo Wilcock [que] a su vez, le debe muchísimo a Historia universal de la infamia, de Borges, cosa nada rara porque Wilcock fue amigo de Borges y admirador de Borges. A su vez, el libro de Borges Historia universal de la infamia le debe mucho a uno de los maestros de Borges, que fue Alfonso Reyes, el escritor mexicano que tiene un libro que creo que se llama, ahora tengo la memoria muy torpe, Retratos reales e imaginarios, que es una joya. A su vez, el libro de Alfonso Reyes le debe mucho a Vidas imaginarias, de Marcel Schwob, que es de donde parte esto. Pero, a su vez, Vidas imaginarias le debe mucho a toda la metodología y la forma de servir una bandeja de ciertas biografías que usaban los enciclopedistas. Creo que ésos son los tíos, padres y padrinos de mi libro, que sin duda es el peor de todos, pero que ahí está”. Véase: Roberto Bolaño, Bolaño por sí mismo. Entrevistas escogidas, Andrés Braithwaite (ed.), Ediciones Universidad Diego Portales, 2006, p. 42. ![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
5 Michel Foucault, La vida de los hombres infames, Caronte, 1996, p. 137. ![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
6 Idem. ![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
7 Roberto Bolaño, Estrella distante, Anagrama, 2000, p. 11. ![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
8 Idem. ![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
9 Ainhoa Vásquez Mejías, “Ritual del bello crimen. Violencia femicida en Estrella distante”, Roberto Bolaño: Ruptura y violencia en la literatura finisecular, Felipe A. Ríos Baeza (ed.), Eón y BUAP, 2010, pp. 297-325, 322. ![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
10 Bolaño, Estrella distante, p. 27. ![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
11 Ibid., p. 29. ![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
12 Ibid., p. 119. ![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
13 Ibid., p. 43. ![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
14 Ibid., p. 53. ![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
15 Ibid., p. 45. Este personaje será recuperado por Bolaño en Nocturno de Chile.![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
16 Ibid., p. 43. ![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
17 Ibid., p. 97. ![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
18 Ibid., p. 191. ![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
19 Ibid., p. 90. ![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
20 Ibid., p. 87. ![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
21 Véase: Peter Bürger, Theory of the Avant-Garde, Minnesota U. P., 1984. ![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
22 Bolaño, Estrella distante, pp. 120-21. ![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
23 Ibid., pp. 27-28. ![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
24 Ibid., p. 47. ![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
25 Ibid., p. 131. ![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
26 Ibid., p. 116, énfasis original. ![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
27 Ezequiel de Rosso, “Una lectura conjetural. Roberto Bolaño y el relato policial”, Roberto Bolaño: la escritura como tauromaquia, Celina Manzoni (ed.), Corregidor, 2006, pp. 133-43, 136. ![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
28 Vásquez Mejías, “Ritual del bello crimen”, p. 322. ![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
29 Sergio Villalobos-Ruminott, “A Kind of Hell: Roberto Bolaño and The Return of World Literature”, Journal of Latin American Cultural Studies 18, 2-3, 2009, pp. 193-205, 198-99. ![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
30 Villalobos-Ruminott, “A Kind of Hell”, p. 199. ![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
31 Gareth Williams, “Sovereignty and Melancholic Paralysis in Roberto Bolaño”, Journal of Latin American Cultural Studies 18, 2-3, 2009, pp. 125-40, 129. ![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
32 Williams, “Sovereignty and Melancholic Paralysis”, p. 138. ![[flecha]](../_IMGS/_PNG/arrow_up.png)
•
![[zavala_13_autor]](../_IMGS/_JPG/zavala_13_autor.jpg)
Periodista y académico, OSWALDO ZAVALA (Ciudad Juárez, 1975) imparte clases de literatura y cultura latinoamericana en The College of Staten Island y en The Graduate Center de la City University of New York (CUNY). Es autor de Volver a la modernidad, Los cárteles no existen, La guerra en las palabras: Una historia intelectual del “narco” en México (1975 - 2020) y La modernidad insufrible: Roberto Bolaño en los límites de la literatura latinoamericana contemporánea. Es coeditor de Materias dispuestas, Tierras de nadie y Tiranas ficciones. Publica artículos académicos sobre narrativa mexicana contemporánea, imaginarios culturales de la violencia neoliberal y representación de la frontera México-EU. Ha colaborado en Proceso y The Baffler, The Washington Post y El País, entre otros.