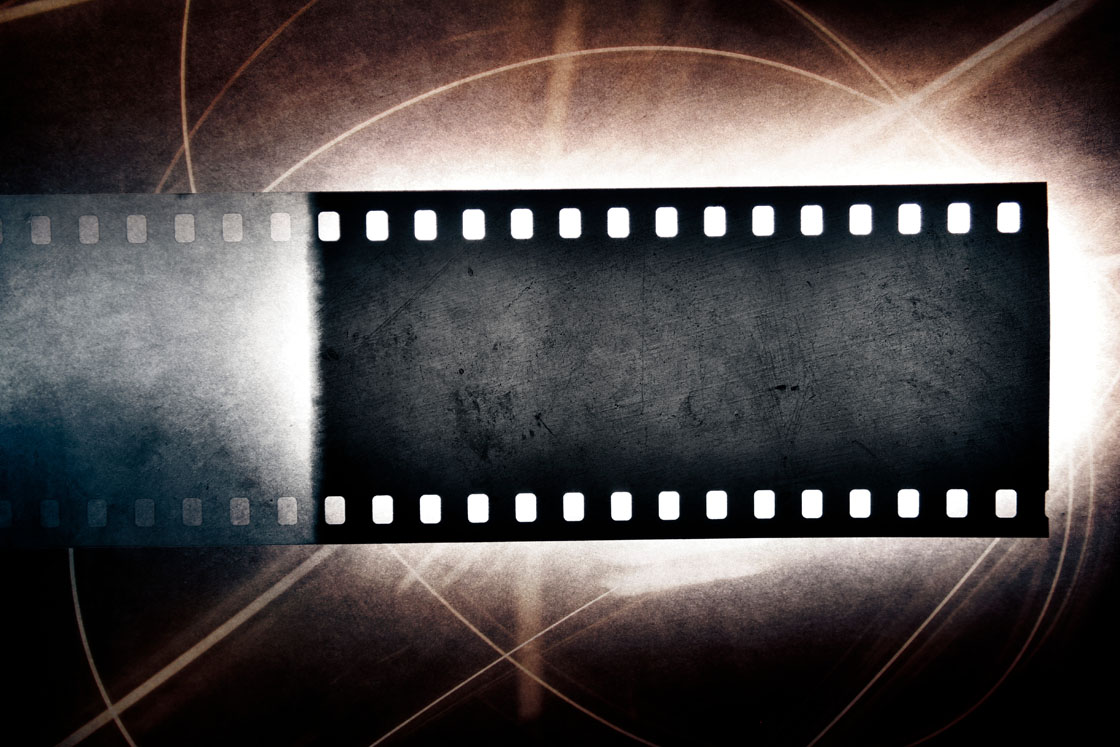Artículo periodístico
El cine, ayer y hoy
De Rosario Castellanos
LIBREROS Y HALLAZGOS:
Literatura y streaming
Hablando de la tecnología aplicada al arte y el entretenimiento, en particular el cinematográfico, nos ha salido al paso en la Biblioteca de México un artículo de Rosario Castellanos publicado a principios de los 60 respecto al cine y la percepción que Alfonso Reyes tenía de él en la segunda década del siglo XX, cuando aún era mudo y sucedía aquel éxodo de comportamiento en que la gente desistía del teatro para volcarse a las salas de proyección. No podía faltar el acento de la escritora sobre las habilidades –que señala Reyes– de las mujeres como espectadoras, así como lo que se suscitaba en las butacas a propósito de su presencia en la pantalla en la época en que Reyes escribía sus notas. Además, el apunte acerca de la vigilancia y la moralidad impuestas a la conducta femenina en el ámbito fílmico tiempo después, cuando ella redacta sus comentarios para el Excélsior. Reproducimos a continuación el texto:
Don Alfonso Reyes, al que habrá que llamar el inagotable, no desdeñó ninguno de los géneros literarios ni ninguna de las manifestaciones de la inteligencia y la sensibilidad humanas. Tal vez por ello sus númenes protectores le concedieron el privilegio de asistir al nacimiento y de acompañar los primeros, titubeantes pasos de un arte nuevo: el cine.
Espíritu ávido, curioso y crítico, el de don Alfonso, no iba a desperdiciar ocasión tan propicia de ejercitar sus dones y así, amparado por un seudónimo –que compartía con Martín Luis Guzmán y que pronto iba a popularizarse: “Fósforo”–, escribió unas notas en que analizaba, comentaba, divagaba en torno al fenómeno cinematográfico y que publicó, primero, el semanario España y luego El Imparcial, ambos madrileños.
Fechados en 1915, estos artículos contienen ahora (además de su calidad estética, que el tiempo no ha hecho más que acrisolar) una serie de elementos que nos sorprenden y que nos obligan a sonreír con un poco de incredulidad como cuando alguien nos cuenta las gracias de un niño al que hemos conocido adulto… y pesado.
Bien, pues la primera preocupación de Fósforo fue la de asegurarle un lugarcito, aunque fuese muy humilde, en el Parnaso a la recién nacida criatura. Cuando se propone ensayar una interpretación del cine no ignora que muchos lo condenarán pensando que pierde el tiempo en fruslerías. Pero tiene confianza en la posteridad. Ha de advenir el momento en que se juzgue y se valorice su empeño. Entre tanto, le parece oportuno recordar “que la universidad de Oxford, madre solemne, no ha vacilado en dedicar dos volúmenes eruditos –un manual y una historia– a otra de las musas menores: el ajedrez”.
No se soñaba entonces con el cine hablado ni mucho menos con ese asedio total a nuestro aparato auditivo que es la estereofonía. Ya era demasiado con tener ante sí a unos personajes que se movían, que gesticulaban, y unos letreros que servían para explicar la historia, todo ello rodeado de un acompañamiento musical.
Es esto último lo que hace meditar a Fósforo sobre si tal acompañamiento es indispensable o resulta superfluo. No para la obra, desde luego, sino para la receptividad del público. Frente a la pantalla el comentarista asegura que le consta que los adultos dejan de oír a fuerza de ver. Pero, claro, al hablar de adultos no se refiere sino a los varones. Las mujeres “cuya psicología ofrece, regularmente, mayor número de posibilidades, oyen y ven a un tiempo, así como cosen y cantan a la vez, así como hablan con la boca llena de alfileres, así como son buenas y malas de un modo indiscernible y sagrado”. En cambio, los niños, cuando son muy pequeños, no ven el cine y, algo mayores, perciben todavía mejor la música que las figuras.
Porque, tan fascinante como el espectáculo cinematográfico era el del público que desertaba de los teatros para invadir los salones de proyección, locales en los que no tenía la menor idea de cómo comportarse. Así Fósforo se lamentaba de esos maniáticos insoportables “que entornan los ojos y resoplan para hacer entender a las señoras que están poseídos del delirio amoroso y subrayan con un ósculo al aire todas las escenas de amor”.
•
Había también los desdeñosos. Los que iban por no dejar. O por dejar que los demás los arrastrasen. Pero que no perdían oportunidad para hacer evidente a los demás que se encontraban muy por encima de los sucesos que estaban presenciando y que estos no lograrían jamás ni conmoverlos ni divertirlos.
•
¿Dónde encontrar ahora especímenes semejantes? Hoy cada quien entra al cine como Pedro por su casa y pocos son los que se preocupan por hacer notar su presencia al vecino… salvo cuando se trata de casos muy especiales que no tienen nada que ver con la personalidad de espectador que se asume, sino más bien con otros instintos más profundos y urgentes de la naturaleza.
Las grandes compañías productoras de películas habían tenido su sede en Roma, en Londres y en otras capitales. Pero, por una serie de circunstancias que no vamos a ponernos a enumerar aquí, acabaron por concentrarse en un lugar de California, en los Estados Unidos, llamado Hollywood.
Poco a poco, esta minúscula población fue adquiriendo una fama cada vez más extensa, pero también cada vez más equívoca. Se ponderaba la belleza, el talento y hasta el genio de sus habitantes. No era posible calcular sus ganancias. Pero, ay, era muy fácil imaginar sus excesos. Sodoma y Gomorra, Babilionia, Capua y otros lugares comunes quedaron eclipsados por esta nueva ciudad maldita. La sociedad norteamericana, tan vigilante de la pureza de las costrumbres de sus hijos –encarnada esta vez en la Cámara de Comercio y la Prensa de Portland, Oregon–, decidió inspeccionar el sitio, si no de los hechos por lo menos de los rumores y, con tal fin, envió al profesor William C. Harrington, de la Universidad del Pacífico, provisto de poderes policiacos y acompañado de algunos ayudantes.
Su informe no pudo resultar más halagador. “Cuando esperaban encontrarse con un infierno anárquico se encontraron con un disciplinado cuartel.”
•
Cualquiera que desempeñe un trabajo en los estudios, se constató, tiene que observar una conducta intachable, porque de lo contrario es expulsado del seno de una comunidad muy selecta que no tolera más que miembros respetuosos. Y para ayudarlos a resistir las tentaciones y a observar la conducta adecuada (ya que se sabe que la carne es flaca y que aun el justo cae más de siete veces diarias) se constituyó una guardia, compuesta de mujeres, para vigilar el comportamiento de las actrices. Su fallo no admitía apelación y ni siquiera requería pruebas. “Cuando una de estas vestales señala con el dedo a cualquiera de estas criaturas rubias y elásticas que admiramos en los filmes californianos, el director obedece como obedece un niño a su madre y el pobre angelito o el diablejo rubio es despedido.”
El profesor Harrington añadía, como prueba incontrovertible de sus aseveraciones, que una vida de lujo y vicios no se concilia con la presencia física de los actores, con su aspecto deslumbrante, con su vigor, su salud, su agilidad, cualidades todas que no pueden ser meros productos del azar, sino que se dan como consecuencia –¿y por qué no llamarlo premio?– de unas costumbres de templanza y de unos hábitos frugales.
¿En qué momento esa guardia sagrada se desvaneció? ¿En qué instante la Meca del Cine pasó a ser sinónimo de Meca del Escándalo? ¿Y desde cuándo el escándalo perdió su virtud de promover la indignación para incitar solamente la curiosidad? Hollywood, en 1963, puede ser el escenario de cualquier clase de acontecimiento inmoral: suicidio, adicción a las drogas, adulterio, pandillerismo, estafa. Y tantas cosas más, impublicables, que las revistas especializadas publican… para atraer a la gente a la taquilla.
[Excélsior, 21 de diciembre de 1963, p. 7A.]
•
· Tomado de Mujer de palabras: artículos rescatados de Rosario Castellanos, compilación, prólogo y notas de Andrea H. Reyes, Conaculta, DGP, México, 2004, 2006 y 2007.
· Las obras literarias de Rosario Castellanos (mayo de 1925-agosto de 1974) están por doquier en los diversos fondos de ambas bibliotecas, la Vasconcelos y la de México, y dentro de este último recinto, en la Sala para Personas con Discapacidad Visual, se encuentra una versión en braille de Balún Canán.