La autora narra las repercusiones físicas y psíquicas de haber presenciado la muerte por primera vez.
![[182 Santiago 1]](../_IMGS/_JPG/182_Santiago_1.jpg)
En las tres veces que me he desmayado, la sangre ha tenido la culpa.
La primera ocasión —no recuerdo la edad exactamente, pero tendría unos doce o catorce años— fue cuando me sacaron sangre para unos análisis clínicos. En realidad no era la primera vez que me pinchaban la vena para un estudio, el problema fue que me le quedé viendo al tubo de ensayo mientras se llenaba.
Según recuerdo, ya estaba nerviosa porque creían que tenía dengue. Mi papá —que me acompañó al laboratorio— llenó la orden de estudios y palomeó un montón de recuadros a consideración suya, menos el que tenía que ver con el virus transmitido por los zancudos. Eso, más la imagen de la sangre creciendo en su encierro de cristal, hizo que perdiera el conocimiento. Soñé, por cosa de segundos, que caía al agua; como no sabía nadar, pataleé. Volví en mí. En efecto, sacudí las piernas: quedé chueca sobre la silla.
La segunda vez ocurrió cuando tenía 18 y estaba haciendo una tarea para la universidad. Me corté la mano por accidente y la sangre me mareó. Vivía sola, así que nadie vio que me quedé botada en el suelo del pequeño cuarto que rentaba. Desperté como una hora después, con la huella seca con olor a hierro en el dorso de la mano izquierda.
Pero la última fue la peor, por mucho.
Me hice reportera a los 23 años. Cubría un pequeño municipio al sur de Veracruz, en los límites con Tabasco. Era 2014 y como entonces ya se registraban casos de desapariciones forzadas y fosas, me volví periodista de nota roja a fuerzas. Una de mis fuentes principales era la Cruz Roja: ubicado en el centro de la ciudad, en el edificio de dos plantas sólo estaba habilitado un pequeño cuarto para inyectar y una mini sala de urgencias con dos camillas, además de una oficina administrativa y una habitación que servía de base para las socorristas.
Con el paso de los años me hice amiga de Blanca Salinas, la jefa de socorros, y Merit Ramírez, una voluntaria que en su primer año apenas iba a casa, así que acumuló más de 3 mil horas de servicio. Solían avisarme cuando ocurría algún accidente u otro hecho de sangre y, como estaban en el corazón de la ciudad, a veces también pasaba a saludar y aguardaba ahí una hora en la mañana por si ocurría algo. En varias ocasiones pasó eso a lo que se le llama “suerte de reportera”.
Uno de esos días que estaba en la sala de urgencias, llegó un hombre que pedía ayuda para una mujer de edad avanzada que llevaba cargando en brazos. Estaba palidísima y no podía hablar. La cianosis de la piel hacía que refulgiera bajo los focos fluorescentes. La acomodaron sobre una de las camas para revisar sus signos vitales. Las socorristas dijeron que tenía la presión baja.
La clínica no tenía oxígeno. Había tanque, pero estaba vacío. De repente, entró en paro. No había máquinas sofisticadas ni pitidos que anunciaran el ritmo de su corazón, sino apenas un oxímetro que también registraba la frecuencia cardíaca.
Ahí sobre la camilla, Merit ventiló e inició la reanimación. En voz alta cantó los números golpeados.
—Un’. Dos. Tres. Cuatro.
Lo único que yo podía hacer era no estorbar, así que me fui al fondo de la sala, junto a un escritorio.
La mujer recuperó el pulso, aunque débil. Merit le dijo al hombre, al parecer, hijo de la mujer, que necesitaban trasladarla al hospital de Petróleos Mexicanos (el único hospital de la ciudad). La ambulancia se estacionó de reversa hasta que las portezuelas traseras casi chocaron con la puerta de aluminio de la enfermería. Apenas iban a moverla a la ambulancia, cuando sobrevino otro paro.
Merit volvió a aplicar la maniobra de reanimación. Ventilaba boca a boca y luego intentaba bombear el corazón con sus manos. Creo que las series o películas simplifican el momento. En realidad la maniobra es violenta: incluso se pueden quebrar algunas costillas en el intento. La robustez de la socorrista caía sobre el cuerpo frágil de aquella mujer. Merit no golpeaba con la fuerza de las manos, sino con la de todo su cuerpo. Presionaba y contaba, casi gritando.
Llegó al treinta. Ventiló dos veces e inició otro ciclo.
Pasó un minuto. Le dijeron a Merit que ya no había más que hacer, pero ella continuaba la maniobra. Con cada compresión, los números se oían más cortados.
Acabó el ciclo, se apartó y salió a fumar un cigarro y llorar.
Yo observé todo desde mi rincón, anonadada, sin saber qué hacer, qué acababa de ocurrir. Hasta entonces ya había cubierto decenas de asesinatos y de situaciones violentas donde la muerte casi se daba por hecha, pero nunca había visto morir a alguien.
Algunas semanas después, cuando volvimos a hablar de aquel suceso, Merit dijo que la presión bajara era más peligrosa y complicada de controlar que la hipertensión. Con aquella escena en la cabeza, esas palabras me marcaron.
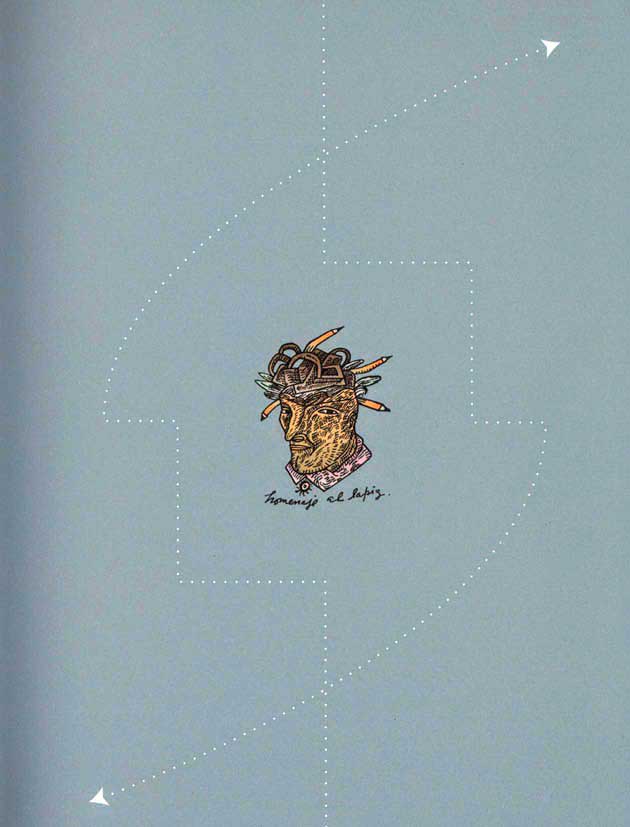
Mientras descendía la presión en mi sistema circulatorio, recordé aquel momento. Miré palidecer mi propia piel.
Era 2016. Para entonces publicaba, además de notas sobre accidentes y crímenes, artículos sobre corrupción municipal, desvío de recursos y otras tropelías de un viejo cacique petrolero que regía el sindicato local y la presidencia local. Eso me convirtió en blanco de ataques constantes, hasta el punto que desarrollé una mezcla de depresión con ataques de ansiedad.
Constantemente me encontraba nerviosa, vivía con desasosiego. Comencé a enfermar de todo: garganta, estómago, cabeza… Tratamientos de antibióticos y otras pastillas y cápsulas amargas llenaron mi sistema.
Una tarde me encontraba escribiendo las notas del día, apurada porque ya eran más de las cuatro y no había enviado. Descargué los intestinos y entonces vi sangre. Roja, fresca, brillante. Mucha.
No me espanté de golpe. Me fui a sentar frente al ordenador y sentí un bajón en las entrañas: la sensación más precisa para describir aquello de “como si te abandonara el alma”. “Voy a servirme un vaso de refresco”, pensé, refiriéndome a mi panacea para los mareos y descensos de presión que alguna vez experimenté de niña. Iba a medio camino a la cocina, cuando intuí que algo no estaba bien. Me desvié hacia la recámara de mi madre para buscar el botellón de alcohol de caña con el que luego nos fregábamos el vientre cuando dolía.
Las piernas perdieron rigidez. Caí con el tronco hacia la cama, pero me reincorporé. Estaba confundida. Volví a la sala, sin el alcohol. Cada paso me desmoronaba. Realmente sentía como si me desintegrara, como un mazapán abierto fallidamente, roto, polvoso.
Empecé a hiperventilar. Aspiraba cada vez más profundo, más doloroso, hasta que se cerraban las costillas y me dolieron los pulmones. No quería desmayarme. No quería. Tuve miedo de morirme como aquella mujer, de perder el conocimiento y jamás recuperar la conciencia. Las palabras de Merit, aquello de que era más difícil estabilizar un descenso que un aumento de presión, inundaron mi mente. Justo acababa de sacar una nota sobre la falta de oxígeno en la Cruz Roja y sabía que no había nadie de guardia. No había otro servicio de emergencias disponible en la ciudad. Y estaba sola en casa: mamá había ido al súper.
Pero ya no podía estar de pie. Después sabría que lo mejor en momentos como esos es acostarse para que la sangre circule mejor, pero yo no tenía idea. Sólo no quería colapsar. Por alguna absurda razón sentí que morir así sería como ser vencida. Me imaginaba los titulares de los periódicos de la competencia: el serio cabecearía algo así como “Muere reportera de Agua Dulce”; el de nota roja seguro anunciaría por toda la ciudad a través de su sistema de sonido —allá el periódico se vende con motociclistas que vocean las noticias en parlantes— “entérese usté, entérese usté, ¡conocida reportera se murió en su casa!”.
Finalmente cedí. Caí de rodillas y rodé por el suelo de mosaico blanco. Creo que me reseteé, como las computadoras. Unos segundos después estaba mirando el cielorraso del techo, absorta, como estúpida.
Le marqué por teléfono a mi madre y, llorando, le pedí que fuera a verme.
La pobre, que abandonó la fila del súper, me halló aún, fría y mocosa, tendida en el suelo. Me preguntó qué había pasado y resumí el síncope. Nunca volvimos a hablar del episodio.
Años después dejé de ser reportera en aquella ciudad donde la muerte impregnó una atmósfera irrespirable. Dejé de enfermar, dejé de pensar que me asesinarían un día. Dejé de tener miedo a desmayarme. También a morir.
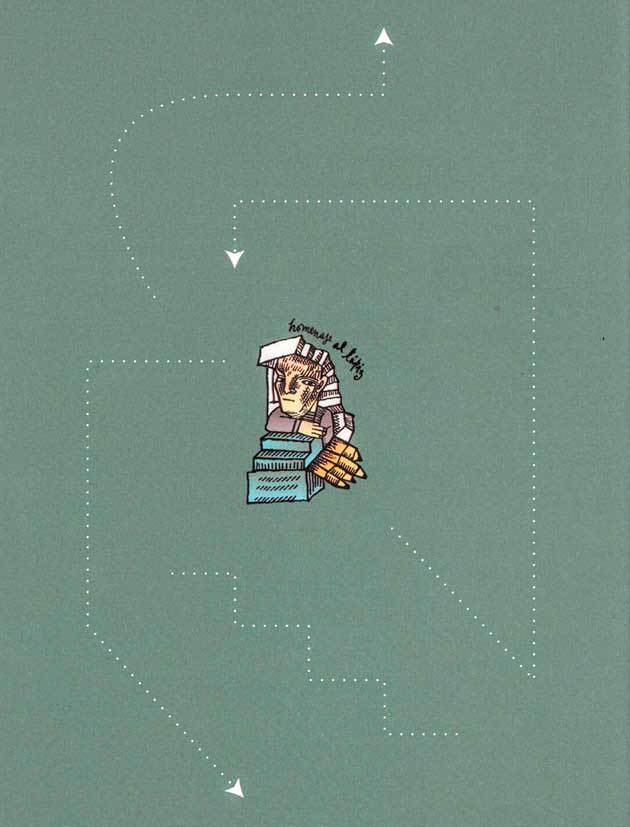
Las imágenes que ilustran este texto pertenecen a José Luis Cuevas, et al., Homenaje al lápiz, Conaculta-INBA-Berol-Museo José Luis Cuevas-Landuco Editores, Italia, 1999, pp. 11, 32 y 50, disponible en la Biblioteca personal José Luis Martínez, en la Biblioteca de México.
Violeta Santiago es periodista y escritora. Comunicadora por la Universidad Veracruzana y maestra en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Obtuvo el Premio Regina Martínez (2018) del Colectivo Voz Alterna. Ganó el Premio Estatal de Periodismo CEAPP en crónica (2019) y reportaje (2020). Obtuvo el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter (2019). Recibió una mención honorífica en el Premio Nacional de Periodismo Gonzo (2020). Fue nominada al Fetisov Journalism Awards (2020) y al Premio Gabo de Periodismo (2020). Sus crónicas y reportajes sobre violencia y derechos humanos han sido publicados en Presencia Mx, Blog Expediente, Vice News, Excélsior y Aristegui Noticias. Fue corresponsal de Veracruz para el noticiero de Aristegui en Vivo. Es autora del libro de investigación periodística Guerracruz (Penguin Random House, 2019).
