Me viene a la cabeza el llanto de mi amigo. Ocurrió hace un par de años, durante un almuerzo. De pronto, se soltó a llorar sin dar explicaciones. Tras reponerse, me dijo que lo que le estaba contando le había hecho recordar cuando se mudó a la Ciudad de México. Que no había podido controlar, dijo con una servilleta en la mano, el recuerdo de aquella temporada, quizá de vacío, o de soledad, o de no conocer a nadie. No lo sé con certeza, no hice preguntas. En el silencio, comenzó a fraguarse una complicidad. Ambos somos homosexuales y ambos somos escritores. Ambos, muy jóvenes, dejamos nuestros lugares de origen para estudiar en una ciudad que se presentaba desconocida, pero que al mismo tiempo nos daba la ocasión de ser escritores vistos, visibles, y nos abría un espectro: el de vivir la sexualidad fuera de casa, en completa libertad.
No puedo hablar por él, pero imagino que tuvo una experiencia parecida a la mía: entre la vida nocturna y los encuentros sexuales fugaces, entre las aspiraciones literarias y el saber, quizá, que la escritura de uno se erige desde el margen y tiene pocas posibilidades de ser reconocida, entre el descubrimiento de los cuerpos ajenos y los avatares del día a día, se forma una coraza. Me pregunto, ahora que ha pasado el tiempo y ambos conseguimos que nos publicaran, cómo fue que nos hicimos espacio, cómo derribamos puertas ahí donde parecía no haberlas, cómo nos infiltramos en la escena si, hasta cierto punto, éramos ajenos a la política literaria, si no teníamos capital cultural a cuestas ni las facilidades que goza, por ejemplo, un escritor heterosexual de clase alta, blanco y con nexos en las esferas de poder.
No lo digo para remarcar nuestras diferencias, sino para decir que, a pesar de ellas, o en alianza con ellas, uno escribe, uno rasguña y abre fisuras donde meterse. Y digo fisuras porque no se trata, por desgracia, de aperturas amplias, porque mi amigo y yo hemos tenido suerte, o la suficiente valentía; porque detrás, o alrededor, hay otras voces que no tienen el mismo eco. A los catorce años empecé a ir a un taller literario en el Centro Histórico de Toluca. En ese momento, sin sospechar lo que me depararía la siguiente década, estaba entusiasmado de compartir lo que escribía, pero algo me ponía freno: escribir sobre mí era impensable, mi homosexualidad a medias asumida me impedía narrar lo que me habría gustado narrar. Estuve en ese taller tres años y recuerdo, sobre todo, dos hechos, quizá porque a largo plazo me cambiaron el rumbo y me hicieron apretar, con franqueza, el nudo que ata la vida con la escritura.
El primero fue cuando D., el tallerista y un reconocido escritor de la ciudad, me presentó a un poeta joven y amigo suyo. Creo que deben conocerse, nos dijo. Me tomó poco tiempo, entre el café y la charla, darme cuenta de que el poeta y yo compartíamos más que el oficio. Como dice José Joaquín Blanco —un escritor al que llegué, y ahora pienso que no fue casualidad, gracias a D.—, basta una mirada breve para darte cuenta de si otro hombre es homosexual como tú. Nunca le conté a D. sobre mis preferencias sexuales, pero él había sabido leer entre líneas, no sólo mis textos, también mi persona. El poeta y yo pudimos establecer, en la conversación, un código incomprensible para D., una charla privada y al mismo tiempo abierta, un intercambio. No era atracción, sino identificación. El trabajo de ese poeta me motivó años después a escribir una novela, todavía en proceso.
El segundo hecho ocurrió unos meses antes de que cumpliera dieciocho años. Escribí un cuento y, como cada jueves, lo llevé al taller. Al terminar la lectura, D. me dijo, con voz determinante, casi temblando, que no quería verme más, que nunca volviera. Me quedé frío. Me dijo que me fuera a la Ciudad de México, que lo que estaba escribiendo tenía que migrar, como yo, a otros ojos, a otras zonas. Que en Toluca no había espacio para mí. Sus palabras me desconcertaron, pero las agradezco. Conforman uno de los mejores consejos que me han dado. Creo que D. supo que mi escritura iba a abrirse, igual que yo, hacia la disidencia, y entendió lo que pocos entienden: que hay una parte del ejercicio literario que no se puede corregir en el texto, que más bien debe resolverse en la vida.

Sigo con interés los movimientos de un escritor famoso y de mi edad: Édouard Louis. Tiene una hipótesis que comparto: toda escritura homosexual es una escritura atravesada por la violencia. Me gustaría preguntarle cómo fue para él crecer, al igual que yo, en una familia sin acceso a los libros —y, por tanto, sin acceso posible a una pista, a una representación de lo propio, de la identidad propia—, en un ambiente de amplia homofobia que lo obligó, poco antes de los veinte años, a cambiarse el nombre y huir a París para estudiar la universidad y arrojarse, finalmente, al mundo. La experiencia está narrada en su primera novela, Para acabar con Eddy Bellegueule. Cuando leo esa novela, o su predecesora, Historia de la violencia, no soy cualquier lector: soy un escritor gay que lee a otro escritor gay. Y en ese acto hay algo íntimo, se forma un pacto, se mira la experiencia ajena con lentes específicos —lentes marica—, se escucha un código inaudible para un lector no disidente, para alguien que no sepa lo que significa acumular, durante años, cierto dolor —el dolor que implica ser gay y no poder ser visto, ser negado, o negarse.
Ese canal de comunicación no refuta la posibilidad de que los lectores fuera del espectro disidente puedan acercarse a la obra de Louis, el asunto que me interesa es saber por qué sucede, cuál es el discurso de la literatura gay que se escucha a gran escala y cuál no se escucha. La primera novela de Louis vendió, en las primeras dos semanas de su lanzamiento, más de cien mil ejemplares, ¿habría sido igual si no se hubiera mudado a París, si se hubiera autopublicado en Hallencourt, si no hubiera asumido, con amplia certeza, su identidad en el epicentro literario? Louis cede su voz al mercado, pero, viene la vuelta de tuerca, desde la posición redentora de la víctima. Y es ahí donde me parece necesario cuestionar si la literatura gay, más allá de la violencia desde la que —a decir de Louis— se erige y que resulta un motor —por desgracia real— para su enunciación, debe sacrificar —o censurar— una parte de sí para ser aprobada en un gran escenario.
No hablo de potencia narrativa, ni de “calidad literaria”, sino de estrategias de visibilidad pública y estrategias de “limpieza” en el texto. La literatura de Louis se presenta como autobiográfica. En Historia de la violencia se narra un acontecimiento traumático: el protagonista —llamado Édouard, como el autor— conoce a Reda, un inmigrante argelino, en la calle. Van al departamento del primero y horas más tarde, Reda abusa sexualmente de él y lo estrangula. Este es un acontecimiento que está la mayor parte del tiempo referido, no narrado. Narrarlo, con todas sus aristas, con sus vértigos, habría implicado otro tipo de lectura y recepción. ¿Habría sido lo suficientemente “limpio” para ser leído a gran escala? ¿Habría tenido la misma acogida de haber narrado explícitamente una realidad —el abuso entre miembros de la comunidad LGBT+— de la que poco se habla o comienza a hablarse cada vez con más ímpetu? ¿Qué tanto está dispuesto el público a saber de nosotros a través de nuestra literatura? ¿Nos quieren mirar verdaderamente o lo hacen por mera inclusión? ¿Qué le mostramos a ese público y qué no le mostramos? Un par de años después, un amigo del autor le dijo a la prensa que Louis le había confesado que la historia era falsa, que se trataba de una estrategia comercial.
Si la historia es falsa o verdadera no es el asunto que me interesa poner sobre la mesa, sino decir que existe, desde mi perspectiva, una negación implícita ante ciertas literaturas que se asumen homosexuales. Algunas, como la de Louis, son más visibles porque presentan la disidencia en mancuerna con un discurso publicitario y una diversidad amable, a pesar de narrar violencias. Otras, que no tienen la oportunidad de enunciarse desde el centro y que, es posible, narren la disidencia desde ángulos mucho más explícitos, son menos visibles. Este es un asunto que me preocupa, porque, en el amplio espectro que se vende al público, como si se tratara de una esfera única, bajo la etiqueta de literatura gay, habría una velada discordancia con las escrituras que, por decirlo de alguna manera, disienten de lo que ya se ha vuelto la norma —una diversidad visible, pero para quién, para quiénes, es la pregunta—, y que, por tanto, son doblemente disidentes.
Me pregunto, siendo un autor maricón que enuncia desde un centro literario, la Ciudad de México —privilegio adquirido, buscado y rasguñado, pero en todo caso privilegio— y al mismo tiempo desde la periferia —porque no vivo en París, porque no soy Louis ni sé si alguna vez llegaré a vender doscientos mil ejemplares o ser traducido—, qué estrategias podemos adoptar los escritores homosexuales para ser visibles no sólo por el hecho de tener una sexualidad distinta, más bien, dándole vuelta a la etiqueta de lo gay, presentando, sin ningún tipo de autocensura, la experiencia propia, autentificándola y reafirmándola en su entereza, con todos sus ángulos, sin buscar ningún tipo de aprobación, no pasando la escritura por el tamiz rectificador del discurso de la diversidad en boga, sino abriendo un contra-discurso desde —y también para, pero no exclusivamente— la diversidad; en suma, ya no rasguñando, sino abriéndole agujeros al telón de una escena que nos da espacios en contadas ocasiones y que busca, también, normar nuestras escrituras.
Me cuestiono, cada vez con más ahínco, sobre la importancia del mostrar la vida en la literatura. Durante años pensé que escribir narrativa se trataba de acercarse a las experiencias ajenas, de aproximarse a eso que no se es. Sigo creyéndolo, pero a medida que tomo confianza en mi propio trabajo, estoy dispuesto a mostrarme cada vez más. Eso es salir de otro clóset, el literario, es darle una parte de uno mismo a un personaje que no es uno mismo. No todo lo que escribo es autobiográfico, pero sí viene, en esencia, de ahí, de lo que me ocurrió y me lastimó, de lo que busco —cada vez creo más en ello— sanar, o resolver, o mirar a través de la escritura. Hay zonas emocionales y sexuales —las de un hombre cisgénero, homosexual, de 27 años— que se infiltran en el texto y que le dan un núcleo, una potencia particular. Antes de decidirme a escribir sobre personajes y situaciones no heteronormadas mi trabajo carecía de una fibra vital. Eso fue lo que notó D. durante mi adolescencia. Y la respuesta a esa falta sólo podía darse yéndose de casa, volcándose a otro lado, no sin atravesar, en el camino, todo aquello que se debe aprender siendo joven, siendo disidente sexual, siendo escritor, para poder después contarlo.
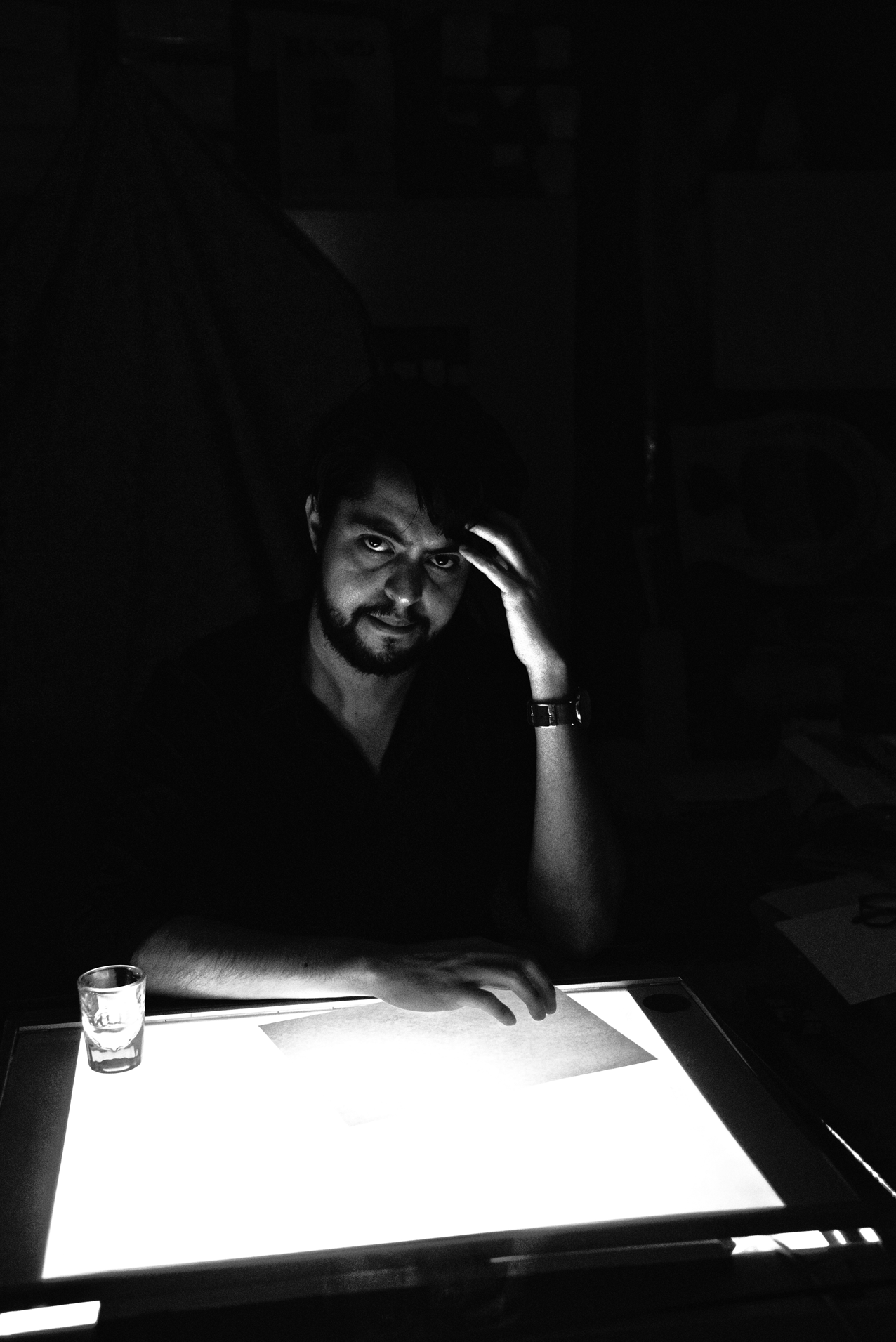
Mi primer libro se llama Encuéntrame afuera y el eje que une los cuentos es el hecho de salir de casa y perderse. No perderse en cualquier sitio, sino en el mundo, en contacto con el gran paisaje, reconocerse en el espacio abierto. Quería transmitir la desolación que llegué a sentir, quizá, estando solo en diversos escenarios, viajando por el norte y el sur de América —y por mi cuenta— antes de cumplir los veinte años. De pronto era un hombre joven y ansioso de vivir experiencias sexuales y vitales: saunas gay en Santiago de Chile, sexo clandestino en los bosques urbanos de Buenos Aires, encuentros difusos en Canadá y el aeropuerto de São Paulo. Todo ello se condensó durante el proceso de escritura. Y la propuesta de espacio en el libro tiene una doble intención: es el espacio donde acontecen los cuentos, pero también el espacio de fuera que uno halla cuando sale del clóset para nunca volver a encerrarse. La escritura de los seis cuentos fue determinante para mí porque me llevó a darme cuenta, tras varios años de ocultamiento, que no podía seguir escribiendo si no vivía, estrictamente afuera, mi homosexualidad. Los dos años que me tomó escribir el libro se emparejaron también con una relación intermitente, bella y muy profunda con otro escritor que cambió mi manera de asumirme como homosexual y como autor en el mundo.
Digo todo lo anterior para preguntarme, desde aquí, desde este centro que me resulta tan conflictivo, por las escrituras que no son visibles todavía y tienen poca oportunidad de serlo. No por ello se trata de escrituras invisibles, porque alguien, siempre, tendrá un ojo y un oído; alguien, también, la disposición de hacerse ver. Espero que esa visibilidad —una tarea pendiente para muchos escritores jóvenes y disidentes sexuales, sea desde la experiencia cis, no binarie o trans— implique considerar a la literatura gay, desde el amplio discurso, no sólo como una literatura de la identidad, sino como una literatura del ser. Porque al final de todo, uno nunca es uno solo y uno nunca está solo. Se es muchos al mismo tiempo. Y somos muchos al mismo tiempo.
Cristian Lagunas (Metepec, Estado de México, 1994) es autor de Encuéntrame afuera (Fondo de Cultura Económica / Tierra Adentro), libro ganador del Premio Nacional de Cuento Joven Comala 2020. Ha recibido las becas de Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), de la Fundación para las Letras Mexicanas en el género de narrativa y del Fondo para la Cultura y las Artes del Estado de México (FOCAEM). Estudió la licenciatura en letras hispánicas en la Universidad Autónoma Metropolitana y la maestría en estudios latinoamericanos en la UNAM.
