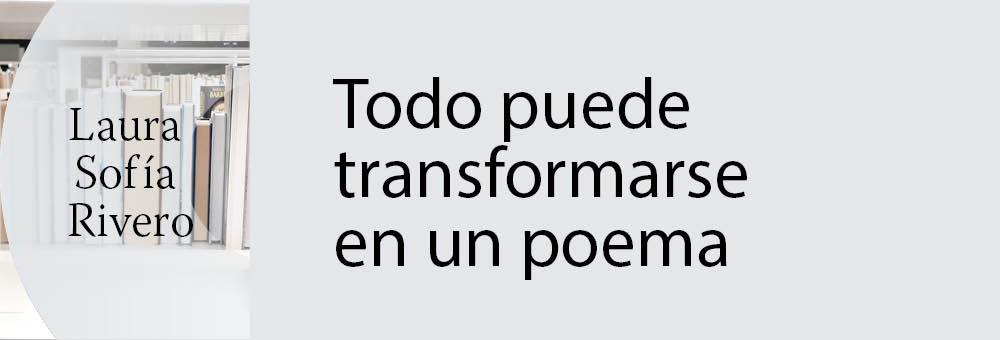
Eduardo Langagne, Infinito día, Monterrey, UANL, 2021.
En las extremas regiones del norte de Noruega, las jornadas difieren de las nuestras por completo. Hay días infinitos en donde el sol no se oculta: durante semanas, su halo naranja centellea con una perpetua nitidez. Jamás llega la oscuridad nocturna. Dicen que las tiendas y negocios de esparcimiento situados en el círculo polar ártico aprovechan este sol de veinticuatro horas para extender sus servicios en horarios impensables. En la ciudad de Svalbard, por ejemplo, se puede jugar un partido de golf a medianoche.

Aunque por siglos nos hemos afanado en buscar formas con las cuales asir nuestras horas en este planeta, la naturaleza nos da mil razones para comprender que ningún día es igual a otro. El tiempo es una sustancia volátil que se resiste a los relojes y calendarios. Regados por el globo, hay días eternos, días de luz por quince horas, días de disciplinada exactitud a mitades, días en los que el sol nunca se muestra. Y, además, esta divertida exhibición se enriquece gracias a nuestra experiencia individual: dicen que los niños sienten el tiempo como una experiencia interminable, mientras que los ancianos todo lo perciben mucho más corto. O, cabe añadir, la desolación puede convertir cualquier periodo en un ralentizado purgatorio. Por desgracia, los días felices parecen durar muy poco. No hay tiempos únicos. Vivimos tratando de hacer convivir sus inexactitudes, su naturaleza inestable y contradictoria.
Setenta poemas conforman Infinito día, el nuevo libro del escritor Eduardo Langagne. Divididos en dos secciones que se separan por un intermedio de noticias reescritas en verso, se intercalan diferentes asuntos. Aunque pudiera considerarse que temáticamente es un libro misceláneo, el tiempo es una obsesión recurrente que permite hilar su tono continuo. El título que da la bienvenida al volumen marca la pauta general de la voluntad que el libro tiene por vincular mundos discordantes como la frescura vivaz y la experiencia profunda, la oralidad y la escritura, el ámbito popular y el libresco.
El tiempo se percibe en sus más diversas formas: hecho recuerdos, etapas de la vida humana, mediante fotografías que lo registran o a partir de momentos históricos que lo inscriben en nuestros libros de texto. Infinito día puede leerse como pequeño catálogo de esa experiencia. Los recuerdos del pasado quedan patentes en estampas mentales como la de un Marin Sorescu que bien puede estar en un teatro rumano o deslizándose por las calles de Guanajuato. La infancia es vista desde unos ojos que se sorprenden al descubrir el prodigio de mezclar pintura amarilla y azul. La madurez juzga la edad de quien afirma que “a los sesenta y tres todo es ridículo”. Esta obsesión por el acontecer se observa también a partir de una fotografía que “No detiene el tiempo. / Fija un instante de la luz / Mata una por una a las personas que aparecen en ella”. Se le encuentra, además, como parte de la Historia, esa palabra mayúscula que nos da pautas para entender nuestro devenir; en “Doce décadas atrás” la voz poética recobra una modernidad naciente y convulsa que se descubre en motores, teléfonos o aquellos aparatos que “desean maquinalmente falsificar a las aves”. O el tiempo se recupera desde la tradición literaria y el lugar que el escritor ocupa en esa larga comunicación discontinua que entabla con los muertos.
Entre la virtuosa vinculación de mundos discordantes que logra Eduardo Langagne resulta particularmente de interés cómo conjuga su experiencia vital y reflexiones profundas, con una frescura formal muy sugerente que se anima a descubrir la poesía en los lugares más insospechados. No dudo que el lector, al pasar las páginas, se cuestionará sobre todo lo que puede convertirse en un poema: partituras musicales (como “Para cantar con el Ave María de Schubert”), cuentos populares chinos (como “El escribano del Monarca” que da cuenta de ciertos episodios en la vida del sutilmente apócrifo Pao Lang), diálogos (como ocurre en “Conversación”), noticias (que logran rescatar los datos insólitos más inauditos), comentarios ensayísticos capaces de complementar los juicios proferidos por la crítica literaria (de cuyo ejemplo rescato el poema de apertura, “El ingenioso Hidalgo”, un texto avezado pues nos hace repensar el octosílabo y endecasílabo más representativos de la prosa en español). Vaya, el poema puede atreverse, incluso, a adoptar la forma del homenaje en las décimas que Eduardo Langagne escribe a la sazón de Lezama Lima.

El poeta cubano no es el único escritor que se cuela en los poemas de Infinito día. López Velarde, Edgar Allan Poe, Fernando Pessoa, Rubén Darío y otros tantos aparecen furtivamente. Sin dudarlo, uno de los aspectos más disfrutables del libro es que nos regala otra forma de concebir la relación que el poeta tiene con sus antecesores. Si bien muchos de los textos recurren a las referencias intertextuales, no se leen como una pomposa ostentación erudita, sino como la mirada curiosa que sólo puede satisfacer su sed en la lectura.
En una entrevista a Augusto Monterroso, Graciela Carminatti se preguntaba por cuál era la aportación de los escritores actuales si “ya todo estaba dicho”. Él le contestó que esa aportación consistía “en mantener vivo y con decoro precisamente lo que ya ha sido dicho antes. El arte es nuestra herencia, recibida o por dejar”. Eduardo Langagne no es un poeta que cita, es un poeta que se reconoce a sí mismo como lector. Le habla a los autores canónicos como si fuesen sus amigos, reencontrándose con ellos en una tarde de domingo o recordando su biografía como se relata una historia familiar. Los interpela desde la cercanía.
Ese tono conversacional de los poemas logra un difícil reto: rescatar lo mejor de la oralidad y de la cultura escrita. Las dos fuerzas del lenguaje encuentran una comunión rica y un timbre difícil de emular. No quisiera ahondar más en esa naturalidad de compleja factura, pues temo ensuciarla con mi torpeza de comentarista como quien explica una broma perfecta a sus escuchas. Confieso que es un miedo que se siempre me embarga al hablar de poesía: siento que mis palabras son manos rudas que la rompen en cuanto la tocan.
No obstante, no quisiera dejar de señalar que en mi lectura recibí una bella sorpresa al disfrutar de la naturalidad y esmero que tiene Eduardo Langagne para descubrir nuevas maneras de nombrar. Con valentía elige el camino más difícil: aquel que rehúye a las palabras que codifican nuestro dolor y nuestra desgracia. El autor no se acobarda ante lo sórdido, sino que lo busca en la sutileza para aprehenderlo mejor como sucede en “Amigos que perdimos”. No se rinde ante el nudo en la garganta, sino que encuentra otras vías del decir.
Como aseveró Antonio Alatorre: “¿Qué otra cosa es el lenguaje con que se encuentra cada poeta sino una materia inerte, un peso muerto que debe sobrepujar? Las palabras son objetos ya fabricados, y cada una de ellas significa una cosa, está consagrada a detonar algo fijo y determinado, casi fatalmente ligada a un objeto consabido. El idioma, pues, no es tanto un aliado cuanto un enemigo del poeta. La victoria que significa cada acto creador es ante todo una victoria contra el lenguaje, ese hecho general, tradicional, ya petrificado, convertido en molde. El poeta tiene que volverlo incandescente, tiene que hacerlo vibrar como si fuera un instrumento nunca antes pulsado”.
¿Cuál es el tiempo de la poesía?, me pregunté al recorrer este nuevo libro de Eduardo Langagne. Sospecho que su tiempo es el infinito. Agradezco que los textos sugerentes, como los de este libro, nos regalen las ganas de escribir o, como decía Alfonso Reyes, de matar monstruos. Por eso, me gustaría cerrar estas sucintas palabras que apenas y alcanzan a abrir boca, recordando aquellos días que, por serme de los más queridos, quisiera que fueran infinitos. Me despido agradeciendo un lenguaje que me fue regalado hace unos años porque, aunque la infinita poesía siempre me ha estado vedada, mucho gozo he encontrado en el constreñido verso que con su lengua espinela es una de mis más preciadas herencias:
Me alegra que esta lectura
haga del tiempo un amigo
y no aquel arduo castigo
que cuando corre tortura.
Es gracias a la escritura
que dotamos de armonía
a la jornada sombría
y a la más linda experiencia.
Es mejor nuestra existencia
en este infinito día.
Laura Sofía Rivero (Ciudad de México, 1993) es ensayista y docente. Obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez 2020 por el libro Dios tiene tripas: meditaciones sobre nuestros desechos (FCE, 2021), el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2017 por el libro Tomografía de lo ínfimo, el Premio Dolores Castro 2016 por Retóricas del presente, el III Concurso Nacional de crítica literaria Elvira López Aparicio 2016, entre otras distinciones. Ha sido becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y del programa Jóvenes Creadores del Fonca. Ha publicado en las revistas: Nexos, Tierra Adentro, Letras Libres, Revista de la Universidad, Luvina, entre otras. Actualmente estudia el doctorado en literatura hispánica en el Colegio de México. Su libro Enciclopedia de las artes cotidianas está por publicarse en Ediciones Moledro.