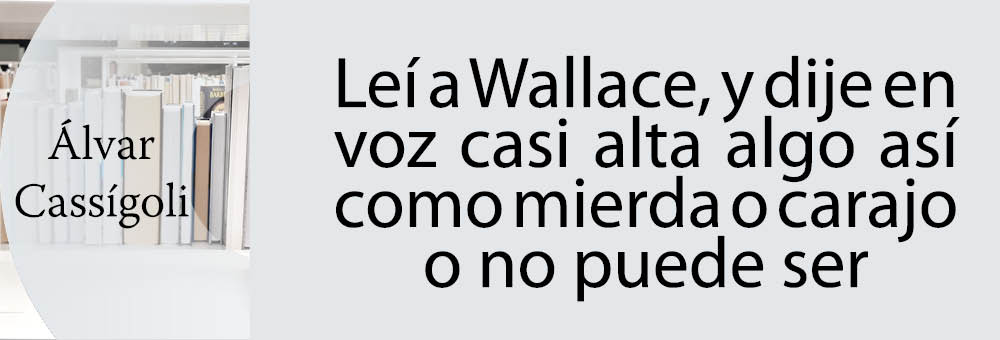
Imagino que el lector ideal que soñaba Wallace, al escribir La broma infinita (1996), era en muchos sentidos igual a él mismo: paciente, obsesivo y ególatra. Paciente y obsesivo, por una parte, porque sólo armados con una paciencia ilimitada, y con la obsesividad de los peores adictos, es posible soportar la desesperación, la ansiedad y el tedio de sus casi mil 300 páginas sin caer fulminado y enfermo. Ególatra, por otro, porque La broma infinita es, ante todo, una obra para iniciados; es decir, para intelectuales; es decir, para niños listos, supereducados y privilegiados, con un gusto particular por la ironía cruel y cerebral,1 los chistes intelectuales2 y las referencias eruditas.3 Esta contraseña de entrada, naturalmente, resulta bastante problemática si lo que interesa al lector no es hacer una tesis doctoral sobre narratología, sino el llano placer de la lectura. En efecto, el refinamiento de las credenciales que parece pedirnos Wallace distrae del hecho más básico que, creo, origina y reproduce toda literatura como acto de comunión: que el placer de leer no se cifra, al menos exclusivamente, en el intelecto ni el análisis ni la cultura general, sino en otra cosa que te sacude y te conmueve y que, por definición, es algo que no se comprende, que escapa a las razones y a las confirmaciones.

¿Qué es entonces, más allá de sus chistes cáusticos y sus referencias eruditas, aquello que nos sacude y nos conmueve de La broma infinita?

La broma infinita es un registro traumático de la desintegración espiritual, política y afectiva de los Estados Unidos a finales del milenio. Tanto su temática como su trabajo sobre la forma lo identifican como un libro sintomático de los años noventa, en tanto que no sólo abandona cualquier aspiración universal o cualquier intento de totalidad, sino que hace de este abandono un tema autoconsciente y por lo tanto irónico.4 Que tenga más de mil 200 páginas es más una prueba positiva que una contradicción: su longitud confirma el carácter inabarcable de la totalidad, que tiende a ser más bien concisa y fulminante; sólo el detalle menor, la multiplicidad que no busca protagonismo, y el carácter parcial y nunca total de la experiencia dan para una novela tan larga.

La trama se compone de cuatro líneas principales: la de la Academia Enfield de Tenis y la vida cotidiana de sus alumnos adolescentes; la de los adictos residentes de la Ennet House, atrapados en un programa cuasi religioso de rehabilitación; la de los separatistas quebequenses, que planean un golpe de estado al gobierno ficticio de la O.N.A.N.;5 y, por último, la de la familia Incandenza, y en particular del hijo menor, Hal, un niño superdotado, promesa del tenis y lector obsesivo de enciclopedias.6 Las cuatro líneas se entrelazan a partir de La broma infinita, una película tan divertida como es imposible parar de verla, y por tanto ocasiona en sus espectadores la muerte por inanición. Como fondo, más decorativo que esencial, se despliega un universo distópico, situado en el año 2025.

La elección de los temas muestra una primera evidencia: lo que interesa a Wallace es la descentralización de las narrativas —morales, institucionales, sociales y afectivas—, en su expresión más local. La dinámica familiar, la obsesión adolescente de la academia, la mitología de las divergencias políticas y el discreto catecismo de la comunidad de adictos. La apuesta es mostrar la desintegración del modo de vida norteamericano desde el conflicto afectivo y existencial de las familias o los grupos atrapados en contextos locales. La familia Incandenza, de pequeños empresarios, gestiona la Academia Enfield de Tenis; Don Gately, el otro protagonista de la novela, es el encargado de la Ennet House para adictos; la dinamitación del orden político, orquestada por los separatistas canadienses, se cocina en almacenes y pequeños comercios: la descomposición espiritual de Estados Unidos tiene como escenarios privilegiados el infierno oficínico de la pequeña corporación y la institución marginal de los disidentes.
El conflicto más atractivo de todos, sin duda, es el de los separatistas quebequenses, pues expresa al tiempo una preocupación política, una metáfora dramática y un diagnóstico material y cultural en el que se genera la propia obra. El futuro distópico de La broma infinita, en lo que refiere a su veta política, lleva hasta sus últimas consecuencias una crítica del sistema norteamericano —expansionista, imperial—, pero lo hace socavando su apuesta, al centrar la atención en el fenómeno del separatismo como fractura interna del proyecto de nación. Así, la situación dramática deviene en una crítica de la relación entre literatura e ideología: la novela, que supone la unidad literaria por excelencia, depende a su vez de la narrativa ideológica del contexto de su producción. Si el fenómeno novelístico se ha fragmentado, como ocurre en La broma infinita, se debe a que la unidad política que la produce también ha desaparecido: el universo concreto del fin de milenio ya no permite una narrativa moral ni estética única, pues la ficción unificada que era Estados Unidos ha caducado como proyecto creíble.

El gesto se reproduce, paralelamente, en las decisiones formales: los cambios constantes de registro, el entrelazamiento de las historias en capítulos intercalados que desembocan en una cronología dislocada, y la presencia metatextual del autor como autoconciencia del acontecimiento literario, expresada en las notas al pie, que ocupan por sí solas más o menos una sexta parte de la novela. Son estas últimas el gesto formal más significativo, pues dividen la voz entre la narración a nivel cero de la ficción, y la voz del autor en su distancia irónica, generando una especie de esquizofrenia.7 Al fin y al cabo, de eso trata La broma infinita: un universo infinito de espejos donde el “afuera” de la narración resulta en el espacio del sujeto desvanecido, aquel que mediante su hipertrofia termina por diluirse, dejando atrás la estela de su distancia.8
Hasta este punto, es cierto, puede considerarse a La broma infinita como un compendio de vanidades y devaneos intelectuales, y a Wallace como un niño superdotado, enamorado de sí mismo, que busca la camaradería en la mordacidad de la risa culta. Sin embargo, ocurre con él una extraña paradoja: denuncia y padece simultáneamente sus diagnósticos. El carácter doble de la afirmación es crucial: no es sólo que Wallace sea uno de los grandes críticos del estilo de vida norteamericano; su propio estilo, su tratamiento de los temas, sus fobias y obsesiones, son la prueba más fehaciente de la enfermedad que describe. Si bien lleva hasta sus últimas consecuencias una sátira salvaje del estilo de vida norteamericano, de sus símbolos y sus mitos, lo hace desde una prosa obsesionada consigo misma, en la que con frecuencia se sobrepone la intención de impresionar más que de narrar, y en la que se juega con la autoconsciencia de la posición del autor en el texto y de los efectos que causa en el lector.

Dentro de esta paradoja, sin embargo, es el operador de una estrategia antigua y tan básica y fundamental que de tan simple se vuelve compleja: lleva hasta sus últimas consecuencias un modelo de comprensión para demostrar la posibilidad de salir de él, nos sumerge en la densidad de su estilo sólo para que esta misma saturación nos expulse o, para decirlo de otro modo, agota de manera tan exhaustiva sus elementos, que estos terminan por autoanularse y mostrar así su posible exterioridad.9 En esto Wallace es terriblemente norteamericano, y digo terriblemente porque no se trata sólo de una tendencia a la descripción microscópica y macroscópica como generadora de atmósfera, ni de la enumeración exhaustiva de los elementos percibidos por los sentidos. No se trata, en fin, de proponer la experiencia como recaudación empírica.10 Wallace es terriblemente norteamericano, decía, porque su estilo tiene por propósito colmar de tal manera la representación de la ficción, que esta deja de proveer sentido: des-posiciona en vez de concretar. La lucidez de la conciencia que escribe es un lastre, un sistema que codifica el absurdo sin poder superarlo. De ahí la contraposición constante entre la exagerada racionalidad que analiza y la grosera realidad del mundo analizado. Los escenarios retratados por Wallace son ordinarios y anodinos, incluso vulgares, y allí estriba quizás el meollo de todo el asunto: la crisis es efecto de la conjunción de la hipertecnificación y la autoobsesion del sujeto con la banalidad más tosca y más absoluta.

Así, el modo de vida norteamericano, bajo el símbolo de su progreso y su libertad, no es más que la granja de sus peores miserias: el aburrimiento psicopático; el fracaso como punto de vista estetizado y, sobre todo, la depresión como realización nihilista. La tragedia, que de algún modo contiene a La broma infinita, es esta: que ser más listo que todos11 no es garantía de nada; que la manifestación de la inteligencia lleva al vacío y a la tristeza (y La broma infinita es, ante todo, una novela tristísima); que la conciencia, en el mundo inmenso y lleno de sangre y barro, sólo termina por ser un laberinto para sí misma.
Es esta, en efecto, la gran broma: la realidad es un cúmulo desesperante de cosas sin sentido, que no pueden ser sintetizadas y que nos sobrepasan y nos abruman; la experiencia es una broma infinita dentro de la existencia finita, una apabullante infinidad de momentos absurdos a los que no se les puede contener, ordenar ni significar; lo que yace bajo los intentos de la razón es la angustia por la inmensidad de la vida. No comprendemos el mundo precisamente porque lo comprendemos demasiado; el dolor, desde su origen, está hermanado al pensamiento. Es con esta estrategia que Wallace, a la postre, conspira contra sí mismo, contra nosotros, que lo leemos, y contra la propia escritura, que considera, palabras más palabras menos, una derrota. Cada página es un registro traumático, una muestra detallada de la angustia cotidiana que implica el percibir el mundo. El dolor, y también la belleza, son consecuencia de una incomprensión, y en ella podemos hermanarnos todos. Es esto, me parece, lo que logra conmovernos, y nos empuja, en una doble negación, a sentir su obra y no sólo pensarla. Aquello que hace que al leerlo se nos estruje el corazón, y nos den ganas de llorar, y de reír, y de mirar por la ventana, y de arrancarnos los cabellos, y de salir corriendo, y de construir una mesa; que nos detengamos en la lectura y cerremos el libro poniendo el dedo índice en medio de las páginas para no perder el hilo, y miremos al vacío o al cielo y suspiremos y digamos en voz casi alta algo así como mierda o carajo o no puede ser; que, a pesar de todo, logre sobreponerse en nosotros algo que no es académico ni cerebral, ni listo, ni pedante, ni crítico; algo que no es identificable ni enunciable y que es casi evanescente, pero que apuesta por la generosidad y la piedad y el amor más profundo del que es capaz un novelista: el amor por las cosas, por el hecho de que existen.12
Álvar Cassígoli (Santiago de Chile, 1995) estudió filosofía en la UNAM. Ha publicado artículos en las revistas Reflexiones Marginales, Theoria, Este País, El Blog del Perro, NoFm y la Revista del Seminario de Metafísica. Es miembro fundador de la compañía teatral Vincent Company para actores y no-actores fracasados. Fue reconocido con el premio a la mejor actuación masculina en el Festival Internacional de Teatro Universitario XXVI. Actualmente, es becario de la Fundación para las Letras Mexicanas, en el género de narrativa.
1De esa que nos confirma que el mundo es una porquería pero que somos lo suficientemente listos para entenderlo.
2De los que reírse en voz baja, mirando a todos lados para confirmar que nadie más entendió.
3De esas que nos hacen preguntarnos cuántos lectores las habrán entendido realmente, para respondernos en el acto que seguramente pocos, y así sentirnos como señalados por el dedo de Dios.
4Un fenómeno que presumiblemente permea todos los aspectos de la vida cultural después de la caída del muro de Berlín, y cuyas consecuencias aún se resienten.
5Organización Norteamericana de Naciones.
6Que, bien mirado, no es otro que el anverso literario del propio Wallace.
7A saber, la del escritor mirándose a sí mismo.
8Como una sombra.
9De ahí que pueda llevarse varias decenas de páginas en describir la arquitectura de la Academia Enfield o los distintos compuestos químicos de ciertas drogas recreativas de común uso en el Boston callejero, o incluso las derivaciones, a partir del cálculo diferencial, que pueden hacerse de la curva de un saque de tenis.
10Como proponían los verdaderos padres de la literatura norteamericana, es decir, los grandes filósofos ingleses empiristas de los siglos XVII y XVIII como Locke y Berkeley y Hume, y como siguieron haciendo John Updike, de quien Wallace es sin duda heredero, o Philip Roth, de quien también es heredero, aunque le pese, o incluso Hemingway, de quien no es en absoluto heredero, pues para Hemingway lo único que importa es la fuerza.
11Es decir, de una familia más o menos acomodada, hijo de intelectuales, profesor universitario, demencialmente bien educado y culto hasta la náusea.
12Y que eso, bien mirado, es ya un milagro.