
Escribí un Diario de viaje a los nueve años durante un verano, en un campamento internacional. Niña extranjera que se aburría fácilmente, fingía dolores de estómago para retirarme a la cabaña y anotar estrategias de huida y perderme por las montañas y los lagos que me rodeaban. Imaginaba que la policía me buscaría por el inmenso bosque gritando mi nombre hasta encontrarme. Al regresar a mi país contaría historias insólitas de lo que allá me había ocurrido y no simples anécdotas de fogatas con malvaviscos rostizados.
Retomé el ejercicio a los catorce. Escribía sin pausa, día tras día. Quería dejar constancia de mí, recordar en el futuro lo que había hecho en el pasado. Por las noches, al poner por escrito mis pasiones, dudas, y lo que creía saber con seguridad, analizaba mis hábitos, estados de ánimo, reacciones, con la esperanza de comprender, o no, por qué hacía las cosas que hacía. Me hubiera gustado ser un Kafka con dolor de cabeza, atormentado y tuberculoso, o una cansada Virginia Woolf dentro de su habitación propia capturando momentos de vida, en medio de una negra depresión. En cambio, a mí la sangre me corría rápido por las venas y por todas partes, era un volcán desbordado, el corazón parecía acelerarse con arritmias a punto del infarto emocional, llena de sensaciones como remolinos de fuego que intentaba transmitir sobre las páginas en blanco.
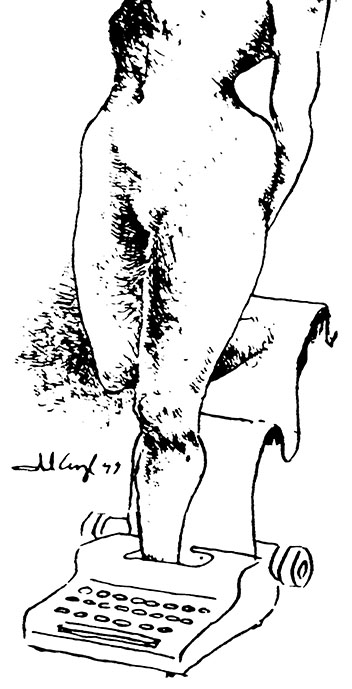
Ilustración de Del Ángel a texto de Margo Glantz incluido en Punto de Partida, 104, agosto-septiembre de 1997. Biblioteca Personal José Luis Martínez, Biblioteca de México
¿Era yo misma la confidente sordomuda a la que me dirigía? ¿La destinataria de mis divagaciones? No lo sé y no es lo importante. Volcaba en el Diario los coágulos de mis secretos, que eran muchos, y a veces ni yo misma podía digerir. Hablaba de primaveras largas e inviernos cortos, amores fugaces y besos de lengua, canciones, intensas amistades, muchos viajes a la playa y pocos en tren.

Dibujo de Gabriel Ramírez a texto de Margo Glantz incluido en Revista de la Universidad de México, XXI, 3, noviembre de 1966. Biblioteca Personal José Luis Martínez, Biblioteca de México.
Usaba un cuaderno por año y los guardaba en el fondo del cajón de un buró al lado de la cama, escondite seguro, según yo. Me daba pavor que alguien los descubriera y se informara sobre mis reprimidos instintos de asesinar a la abuela que me regañaba sin motivo o de mi afición por coleccionar huesos de animales muertos.
A veces las narraciones eran aburridas y ordinarias. Comencé a escribirlas sin importar si habían pasado o no, a hacerlas parecer más atractivas de lo que en realidad eran, y así simular que era una joven con una vida salvaje y arriesgada. Empecé a exagerar y distorsionar los eventos; las libretas se transformaron en una compilación de cuentos quiméricos, desordenados, con mundos más entretenidos, espacios paralelos y tiempos diferentes donde habitaba mi réplica.
Las reuniones familiares se convertían en un zoológico con hienas, reptiles y chachalacas. Fui un mueble que observaba a mis padres discutir en su habitación, una nube que siempre llovía sobre alguien, un viejo sabio que intercambiaba por un par de monedas los secretos para ser feliz. Mi casa no era la mía sino un castillo medieval. Fui una gimnasta checa en las Olimpiadas del 68. Paseaba por la ciudad con vampiros sedientos de sangre humana a cuyo círculo cerrado y perverso yo pertenecía. Me entrené como espía en Moscú. Viví en Júpiter, encarnada en un extraterrestre. Me devoró un león en la sabana africana. Fui una groupie que perdió la virginidad en un tour con su cantante de rock favorito. Morí siete veces y resucité las que quise.
Desarrollé personajes con quienes dialogaba para no sentirme tan sola. Ellos manifestaban los sentimientos que yo jamás revelaría, tenían más valor, se enamoraban sin miedo, volaban, tenían la edad que deseaban tener o todas al mismo tiempo.
La brecha entre lo que sucede y se cuenta es muy delgada y ahí vivía yo. Se me hizo costumbre anotar esas historias, más mentira que verdad.
Entonces empecé a entender lo que era la ficción narrativa.
En el primer semestre de hispánicas, Huberto Batis impartía teoría literaria. Como última tarea, nos pidió escribir una novela de mínimo cincuenta cuartillas. Aún la conservo y no sé qué hacer con ese bonche de hojas que me costó varias noches de Coca-Colas, café y aspirinas, combinación infalible para mantenerme despierta. Dudo que Batis, irreverente y ocupado con el suplemento Sábado y demás actividades, hubiera leído las entregas de sus inseguros pupilos de 18 años. Hoy entiendo que su objetivo era otro, más importante que la calificación final: soltar la mano y, sobre todo, hacerlo sin censura. “Intimiden al lector, sedúzcanlo con una prosa original”, recomendaba. Nos aseguró que con mucha edición y esfuerzo podríamos publicar algún día.
Un poema mío fue lo primero que salió a la luz meses después, en una revista universitaria. Hablaba de la Ciudad de México, sus volcanes, sobre una muda de ojos pintados y sueños de cobre. No supe entonces ni sé hoy lo que quería expresar, y pude darme cuenta de que no era buena para los versos.
Al terminar la licenciatura me fui fuera de México para probar qué tan independiente podía ser. Desde Los Ángeles seguía documentando mis rutinas; ya no tenía que esconder mis cuadernos de nadie porque vivía sola. Eso era para mí la verdadera libertad. Conocí gente de otros lugares y aprendí más fuera del salón de clases que dentro. Me dedicaba a estudiar, leer, a los ensayos, me hacía de comer, pagaba la renta, la luz, nadaba todas las mañanas. Fue ahí donde se empezó a gestar uno de mis personajes favoritos, el chef chicano del que luego escribiría en mi segunda novela. Entendí que yo, como él, tampoco me hallaba ni era ni de aquí ni de allá.
Uno se casa o lleva un Diario. Sucedió lo primero. Tuve que guardar en la cabeza todas esas fantasías que no me convenía detallar. Seguí con la ficción, donde puedes hacer de todo y no hay nada de qué arrepentirse. A pesar de que busqué 232 razones para no hacerlo, me divorcié. No he podido retomar el hábito del Diario y no sé si pueda volver a hacerlo. Seguiré intentando.
Publiqué algunos cuentos, resultado de un taller literario al que asistía una vez por semana. Aunque participamos varios autores en una edición independiente, fue emotivo tener un libro mío por primera vez. Años después esos mismos relatos fueron publicados por la editorial Textofilia en una antología, El discreto encanto de narrar. 9 escritoras mexicanas de los 70.
Tengo un colega nacido en La Habana, exégeta de mis textos más retorcidos. Sabe que me desespero cuando no me sale lo que quiero decir, me saca a tirones las palabras que se me quedan en la punta del cerebro, me obliga a encontrar la mot juste de Flaubert. Él me animó a mandar el manuscrito de mi primera novela a varias editoriales, también me preparó para no tomarme ni los elogios ni las críticas tan en serio. Rímel fue publicada en Suma de Letras. La narré en segunda persona con la intención de meter al lector dentro de la psique de los protagonistas. Trata de una compleja y siniestra relación entre dos hermanos que comparten casi todo, hasta un nivel insospechado. La trama gira en torno a ellos, con dos partes principales que corresponden a cada uno. Contar la misma historia desde puntos de vista distintos fue un reto, así como mantener la intriga y el suspenso.
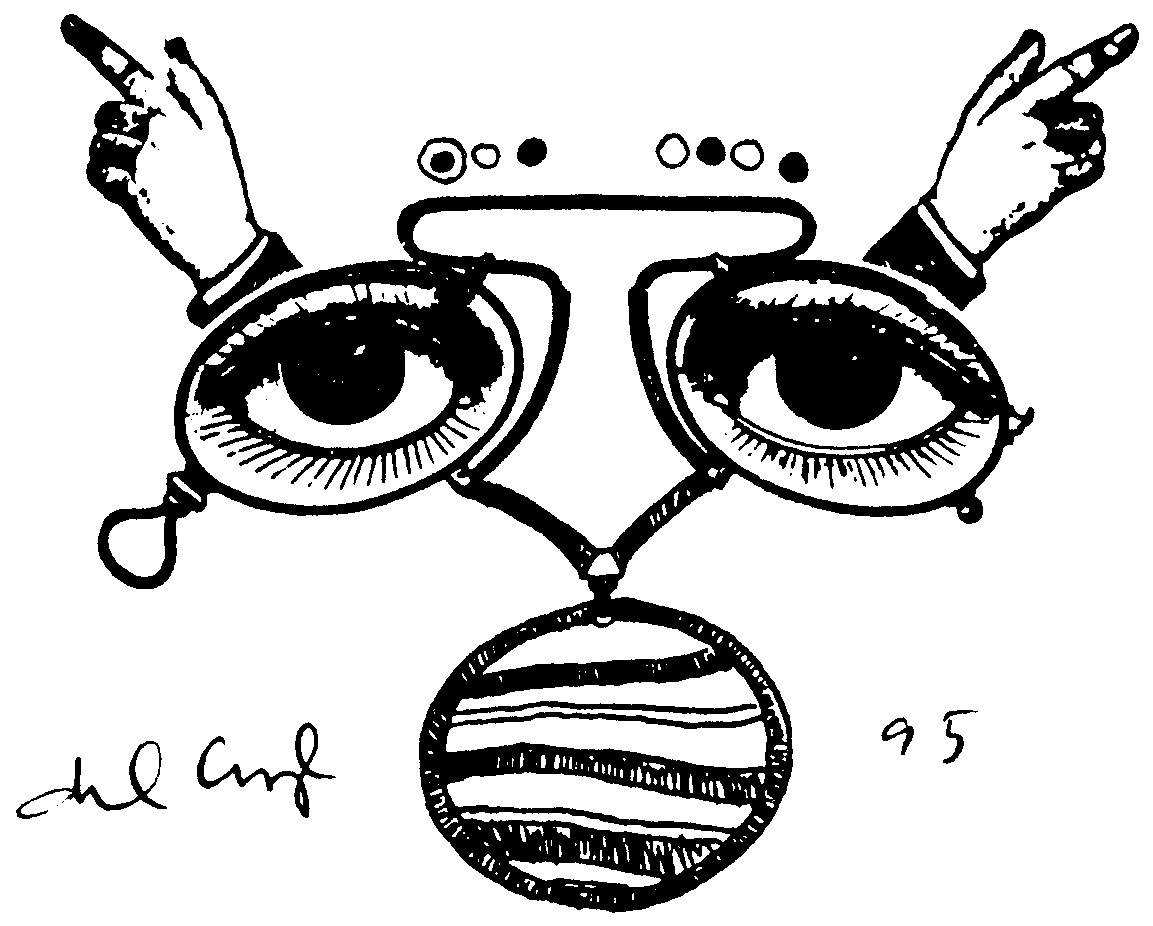
Ilustración de Del Ángel a texto de Margo Glantz incluido en Punto de Partida, 104, agosto-septiembre de 1997. Biblioteca Personal José Luis Martínez, Biblioteca de México.
Una segunda novela es más difícil que la anterior, ya me lo habían advertido. Ahora estaba consciente de que iba a requerir más investigación, rigor y muchas tardes sentada frente a la pantalla con la espalda torcida y la miopía progresando con cada capítulo. Con Llegada la hora arribó también el temor de saber que unos cuantos lectores la esperaban para ver si cumplía sus expectativas o si tuve la suerte de la principiante. Quise abordar el frágil mundo de los hispanos en Estados Unidos, el mismo ambiente en el que viví años atrás cuando estudié en la Universidad de California. “Hay algo siniestro en cocinar para los condenados a muerte”, afirma John Guadalupe Ontuno, hijo de migrantes y cocinero en Polunsky, la prisión de máxima seguridad en Texas. Desde el inframundo carcelario, mi personaje oscila entre el placer de comer y el deleite de matar.
El juicio de los receptores siempre está abierto. Tengo aún más miedo de lo que pueda suceder con mi tercera novela o con lo que siga; mi trastorno obsesivo-compulsivo tiene que entender que lo perfecto es un objetivo inalcanzable.
Encuentro que mis temáticas se repiten de forma irremediable, pero es lo que me interesa: la locura, el juego del doble, lo violento, la piel, la ambigua condición del ser humano, la muerte, la sangre. El placer, las perversiones. Mis manías, lo que me perturba y fascina. Me gusta la intertextualidad, la asociación libre con la que puedo entretejer escenas, a veces tan caóticas como mi propia mente. Me empeño en que los sentidos y las sensaciones rijan mis relatos, la mirada, el tacto, el gusto. Utilizo oraciones cortas, un ritmo fragmentado, igual que cuando hablo. Soy muy lenta, reviso una y otra vez los párrafos, los redacto de nuevo, pierdo el juicio cuando noto que mis historias me aburren, cambio la trama, regreso a la original. Sufro al teclear, aunque también me divierto.
El hilo conductor de todo lo que escribo es, quizás, el cuerpo, su materialidad y cada parte que lo constituye. Porque ahí es donde vivo y desde donde narro.
Me gustan las otredades, y la ficción es el territorio ideal para seguir explorando quién sería yo si no fuera yo. La disertación final de mi doctorado en letras modernas fue una investigación sobre estudios de género en dos novelas cuyos personajes principales tienen que asimilar y asumir su condición transgénero y transexual. Estoy de acuerdo con Woolf y la noción de una mente andrógina como el estado ideal del que crea.
Al escribir no me detengo a pensar si soy mujer o no; perdería muchas horas y espontaneidad. Me enoja la desigualdad laboral y desapruebo cualquier tipo de abuso, pero para mí ser mujer no ha sido un obstáculo. El verdadero enemigo soy yo, mis bloqueos, inseguridades, mi prosa que a veces no fluye como quisiera.
No sé si pertenezca a una generación literaria y me pone nerviosa la idea de encajar en algún grupo con una ideología o estilo semejantes. Lo que intento como narradora es tener una voz particular. Soy una persona que escribe, no una mujer con tres hijos que escribe, soy Karla Zárate, mexicana, con más limitantes que virtudes pero con vivencias propias que me diferencian. Quiero seguir contando historias, que con ellas el lector se entretenga o se incomode pero que quiera seguir leyendo, que vaya conmigo a esos otros lugares que la ficción ofrece.
¿Para qué escribo? Para dar a conocer la idea que tengo del mundo, transmitir mi dolor, la soledad, para no aburrirme, para exponerme, ser mirada, para hablar de mí, de ti. Esperando y no, ser entendida.
No quemen mis Diarios ni libros como pidió Kafka antes de morir. Reciclen cada hoja de papel para que alguien más, en otro tiempo, escriba nuevas historias sobre ellas.